Solo en España:
Polideportivo se llena de público a rebosar un día estival para escuchar la reflexión de un historiador sobre la situación actual de España.
La conferencia, pronunciada por Fernando García de Cortázar, se llevo a cabo en el Polideportivo Municipal Emilio Amavisca de Laredo y aqui presentamos su transcripcion
Ignacio Echániz
Desde que la crisis alcanzó un rango de espantosa normalidad en España, algunos hemos estado afirmando que los destrozos causados por ella no debían afrontarse con una estrategia limitada al campo de la economía. Porque a los españoles les interesa, desde luego, que les resuelvan los quebrantos de su nivel de vida pero desean que se haga en un marco de reflexión del que nuestros dirigentes –en los que incluyo al gobierno y a la oposición socialista- han preferido escapar.
Unos, pensando que ese aire de fría tecnocracia con el que exhibían su presunta superioridad profesional, les permitía dejar las cuestiones ideológicas para tiempos de bonanza. Otros, sustituyendo por aluviones demagógicos oportunistas la meditación y el diálogo sobre las cuestiones que afectan a los compromisos fundacionales de nuestra democracia. A lo largo de esta crisis pavorosa, los ciudadanos han sufrido recortes salariales, pérdida de trabajo y quiebra de esperanzas. Lo han hecho sin echarse a la calle, sin romper las reglas del juego, sin embestir contra los fundamentos de nuestra convivencia. El pueblo español ha sido sometido a una prueba de estrés social que ha aguantado de modo ejemplar, demostrando que la cultura política que construyó el régimen de 1978 se mantiene viva.
A este ejemplo se le ha respondido con la jactanciosa burla de la corrupción de muchos, de demasiados. Con la insoportable levedad moral de quienes se llamaban sus representantes. Con la carencia de vigor en el discurso de sus líderes. Y, como no podía ocurrir de otro modo, en esa contradicción entre el sacrificio de casi todos y la desfachatez de algunos, ha irrumpido lo que parece renovador, lo que parece justo, lo que parece razonable, lo que regenera,lo que se debe votar.
Si el miedo a la reforma ha conducido a veces a la revolución, el desdén por las ideas ha traído consigo ahora la popularidad de insensatas utopías. En el empeoramiento de las condiciones de vida de los españoles se han ido manifestando la quiebra de un modelo de convivencia, la impugnación de la unidad nacional, la oleada de casos de corrupción y la pérdida de confianza en nuestra capacidad de vivir juntos y disponer de un proyecto común. Todo aquello que nos hace sentirnos compatriotas unidos en lo fundamental ha sido postergado por la absurda convicción de que los datos del paro, del crecimiento del PIB y de la caída de la prima de riesgo asegurarían la estabilidad del gobierno. Y, en el otro lado, en el lugar donde debe ejercerse una oposición digna de ese nombre, el PSOE ha infravalorado estos logros indudables para poder hacer de las dificultades objetivas y de los errores de gestión del Partido Popular la manera de provocar su desprestigio y derrota electoral.
Lo que nos han dejado las últimas elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo, nos demuestra hasta qué punto se han estado equivocando los dos partidos nacionales mayoritarios. Lo que se movilizó en esa jornada ha sido el producto de la desertización cultural, del desarme ideológico, de la liquidación de la crítica intelectual desaparecida hace mucho de los escenarios donde se forja la opinión pública. Haber separado las ideas de los datos, haber escindido los valores y las cifras, ha sido algo que la ciudadanía no ha podido soportar. Porque, no siendo espectacular el ritmo de recuperación, sus modestos frutos han resultado insuficientes para generar confianza en el sistema que, desde hace setenta largos años ofrece, más que ningún otro, libertad, crecimiento económico y seguridad.
Cuando se ha atacado la unidad de España se ha respondido apelando al cumplimiento frío de la ley, en lugar de impulsar una convicción colectiva cuya transcendencia solo los nacionalistas han sido capaces de comprender. La nación no es una figura simbólica o una solemne invocación retórica para fechas señaladas. Es una realidad que debe vivirse con la ambición de cerrar filas precisamente para combatir una crisis que ha devastado los recursos adquiridos por las clases populares en tantos años de trabajo. Ni el mundo de la política ni el de la cultura han promovido un patriotismo que defienda las razones de España: nuestra larga experiencia compartida, desde luego, pero también la certidumbre de que solo reuniendo nuestras fuerzas podremos salir de estas circunstancias difíciles.
¿No nos asombra, no nos alecciona, que esta crisis, por el contrario, haya provocado en Cataluña una movilización gigantesca para afirmar, precisamente, la aspiración a una soberanía y la fuerza de un sentimiento de pertenencia? ¿Es que aún no hemos aprendido nada de lo que ocurre allí, donde la crisis proporciona a una parte de los españoles una utopía secesionista, que efectivamente funciona porque promete expectativas de cohesión nacional, fraternidad patriótica y justicia social y también la esperanza de resolución de los problemas económicos? De sobra sabemos muchos que todo lo que ofrece el secesionismo catalán es puro embuste, mera ilusión. Pero más allá de la denuncia de la utopía, lo que resulta verdaderamente escandaloso, porque responde a una dejación de responsabilidades de los gobernantes, es que los españoles hayan carecido de una idea de nación que les garantice seguridad en momentos como éstos, y que permita salir al paso de la ofensiva separatista, desde una posición de superioridad intelectual, mayor eficacia política y mejores recursos de veracidad histórica.
Es inaudito que, teniendo a mano las mejores razones del liberalismo, el humanismo cristiano y el reformismo socialdemócrata, se haya perdido, por incomparecencia propia, la batalla de las ideas frente a los únicos que parecían ir más allá de las cuestiones coyunturales: el nacionalismo separatista y el populismo radical. Es inconcebible que quienes defienden el patrón occidental de convivencia hayan enmudecido ante los valedores de sistemas políticos fallidos y propuestas solo experimentadas en territorios que nunca han logrado los niveles de prosperidad y de garantías de libertad personal proporcionados por la democracia parlamentaria europea.
Poco conocen a este pueblo quienes creían que podían mantenerlo en perpetua resignación o someterlo a una cura de adelgazamiento de su ansiosa necesidad de valores a los que agarrarse en momentos de peligro. Los españoles deseaban que se les explicara lo que estaba sucediendo Los españoles deseaban una severa crítica nacional, dura y esperanzada. Deseaban que se les dieran razones con las que combatir el escepticismo y la frivolidad. Deseaban una ardua labor de regeneración que no se limitara a la condena de los corruptos, sino que alcanzara el rango de una extensa reivindicación. La de levantar nuestro futuro sobre aquellos principios que inspiran a las democracias más avanzadas, y que nosotros supimos hacerlos nuestros, hacerlos equivalentes a la idea de España, convertirlos en un orgulloso patrimonio, al que nada conseguirían enfrentar las utopías desmemoriadas ni las rebeliones de salón en tertulias televisivas.
A ningún defensor de una idea de la democracia que supere el escueto marco de los procedimientos electorales, para referirse a un haz de derechos ejercidos cotidianamente y a un modo de organizar el debate en la sociedad, se le podrá escapar la gravedad de lo que está ocurriendo ahora mismo. Ejemplarizados en las tertulias televisivas que llegan a marcar el tono moral de la discusión pública, los conflictos políticos han dejado de expresarse en la confrontación de ideas, para ceder su sitio a una pasarela de estilos, a un torneo de actitudes e imágenes. Nunca como hasta ahora la forma ha aspirado a ser significado.
Por ello, en los tiempos en que la verdad se mide en decibelios y los proyectos solo se puntúan por la envergadura del aspaviento, la prudencia y la moderación con que el racionalismo de los verdaderamente demócratas y liberales ha expresado sus ideas a lo largo de dos siglos parecen débiles y decadentes residuos de una época felizmente superada. Su voz no se imposta con la ferocidad altiva de quienes pretenden hablar, pero no escuchar. Su tono no tiene la obesidad de los mensajes totalitarios, dispuestos a ofrecer una sola y grandiosa solución para todos los problemas que angustian a los ciudadanos.
Observemos de qué manera los presuntos intérpretes de nuestros problemas, los que dicen apartar la hojarasca corrupta que nos impide entender la realidad, empiezan por rehuir los nombres con que, durante siglos, la política ha permitido identificar a quienes hablan. Una de las fuerzas que emerge con más fortuna en nuestros tiempos, precisamente por su congruencia con la banalidad en que nos hallamos, ha renunciado al uso de un calificativo que permita insertarla como siempre se ha hecho, en las tradiciones políticas del mundo contemporáneo. Ni izquierda, ni derecha; ni liberalismo ni socialdemocracia; ni humanismo cristiano ni comunismo marxista; ni federalismo ni autonomismo; ni parlamentarismo ni democracia directa.
Frente a estas denominaciones utilizadas para ubicar y valorar, por sus errores, aciertos e insuficiencias, cualquier movimiento político, se prefiere el uso de una nueva terminología, que indica en su mismo enunciado un aire de ruptura: Podemos. La primera persona del plural del presente de indicativo del verbo poder se convierte, así, en ventajista suplente de las denostadas categorías ideológicas que se decretan inservibles. Una mera afirmación que, en su simpleza se constituye al mismo tiempo como rechazo de la complejidad y defensa de la utopía. Un verbo necesariamente transitivo queda sin complemento directo, algo que sucede con alarmante frecuencia en la sintaxis política de nuestro país, como ya se ha demostrado en el memorable “derecho a decidir” del nacionalismo catalán.
Podemos lidera un cambio de léxico que ha sido apresuradamente imitado por otros, lanzados al río revuelto de España en busca de una patética ganancia de pescadores de hombres sin criterio. En Cataluña, una de las corrientes del socialismo soberanista se llama “Avancemos”, y la reunión de candidaturas antisistema agrupadas para cercar los consistorios democráticos se califica de “Ganemos”. Como es obvio, a nadie se le ocurriría presentarse con la cobarde consigna de “Retrocedamos” o con la compungida oferta de “Perdamos”. Ni siquiera han querido conformarse con aquella simpática publicidad deportiva, en que se afirmaba que “lo importante es participar”, algo que, sacado de su contexto lúdico, encierra una certera definición del espíritu con que hemos de afrontar nuestro deber de ciudadanos en el debate nacional.
Ese lenguaje contiene una significación mucho menos encomiable de lo que pretenden sus usuarios. La carencia de definiciones es, para ellos, menos importante que la contundencia de una exclamación. Podemos … podemos hacer cualquier cosa, en un desierto cultural en el que la prudencia y el acuerdo se desdeñan. Ganemos, como si lo importante fuera, de nuevo, vencer y no convencer; como si la política hubiera adquirido el tono trágico de una batalla o se hubiera rebajado a la atmósfera jovial de una competición deportiva. Avancemos, como si los caminos errados no pudieran desandarse y ya no hubiera obligación de detenerse ante las encrucijadas de nuestra nación en crisis…. Mareas atlánticas, Ahora en común…
Podemos no es el resultado de una mejora en la capacidad crítica de los españoles, ni el instrumento deseado por una ciudadanía más exigente con la calidad democrática de nuestras instituciones. Podemos es el producto de la crisis, pero no solo de la devastación que ha provocado la catástrofe financiera iniciada hace pocos años. Es el producto de esa mezcla de desesperación y utopía que tantas veces han forjado en Europa las formas más corrompidas del populismo antiliberal. Podemos es el producto de una posmodernidad que desertó durante décadas de los recursos ideológicos de nuestra cultura.
Es el fruto directo de la pérdida de densidad intelectual, de la renuncia al análisis complejo y de la superficial eficacia de la comunicación instantánea. Porque, por si alguien no se ha enterado todavía, lo que se nos está urgiendo no es que atendamos mejor nuestras obligaciones con los que sufren, ni que aceleremos la rehabilitación de un país sofocado por la crisis, y ni siquiera que mejoremos la musculatura de la decencia cívica, frente a las situaciones de indignidad que padecen tantos españoles. Lo que se nos está diciendo es que todo aquello que emprendimos hace cuarenta años, tanto en su resultado como en sus intenciones, es pura morralla, materia de olvido, carne de hoguera. Fue un error que ahora se tiene la oportunidad de rectificar.
No es una casualidad que Podemos no proceda de la experiencia directa del trabajo político, del esfuerzo continuado en defensa de los derechos de los ciudadanos. No es una casualidad su repentina aparición, su atención primordial a la imagen, la procacidad abreviada de su discurso, la personalización de un liderazgo televisivo. No es una casualidad que el éxito de Podemos coincida con la quiebra de la industria editorial y el hundimiento de los hábitos de lectura.
Podemos, desde luego, es el fruto propicio de un hartazgo social ante el sufrimiento y, sobre todo, ante la conducta nada ejemplar de quienes deberían haber sido los primeros en asumir las condiciones de austeridad que impone esta crisis. Pero no es la muestra de una superioridad moral, no es el índice que mide la honestidad del trabajo político, ni la potencia de las convicciones sobre las que se sustenta una democracia. Es un proyecto atestado de la arrogancia que emana de su propio nombre, como si la voluntad de poder y el deseo de imposición fueran el equipaje intelectual más conveniente para afrontar nuestros problemas. Podemos es un movimiento milenarista que intenta echar abajo un orden moral del que son herederos directos los valores políticos, principios sociales y fundamentos culturales de la democracia occidental.
Frente a quienes eligen la herencia de un vitalismo irracionalista que causó los mayores desastres del siglo XX, algunos preferimos el racionalismo restaurado del pensamiento liberal, de la tradición reformista, de la cultura democrática que es hija de la ira. De la ira contra la ignorancia, la crispación y el extremismo. Algunos siempre hemos preferido Kant a Nietzsche. Algunos pensamos que lo que habría que levantar no es una plataforma que exprese lo que Podemos, sino lo que Debemos hacer.
Algunos pensamos que, frente a la fuerza instintiva de la desesperación, deberíamos construir de nuevo el imperativo categórico en que se ha basado la idea del hombre y la democracia en la época moderna. Para indicar a los españoles que frente al mal que existe siempre puede oponerse el bien que debería existir. Un bien social producto de nuestra indignación frente a la injusticia y la corrupción, pero también de nuestra prudencia para hallar los medios con que combatirlas. Un bien social que se convierta en reparación moral, regeneración política, recuperación de principios. Un proyecto que nos señale lo que Debemos hacer, decir, pensar y soñar. Lo que Podemos llegar a destruir ya nos lo han señalado, y sobradamente, las experiencias más denigrantes y vetustas de nuestra historia.
A quienes nos hemos enfrentado a la necesidad de ensamblar de nuevo las piezas de una sociedad descompuesta por la barbarie y el totalitarismo, amedrentada por la violencia, envejecida por la falta de esperanza, sumida en humillaciones y desprecios incontables de la dignidad del ser humano. A quienes sabemos en qué desembocaron propuestas anteriores que también empezaron por burlarse del lenguaje vetusto, por marginar la prudencia aprendida y por mancillar el culto a las ideas. A todos nosotros nos duele que se pierda aquello que sirvió para defendernos con eficacia y dignidad: la devolución a las palabras de su significado. En la larga expiación que los europeos asumieron tras el hundimiento moral de la primera mitad del siglo XX, la recuperación de la plenitud de las palabras ocupó un lugar privilegiado.
Aquella quiebra de civilización sólo pudo emprenderse desde dentro, utilizando los mismos recursos que habían servido para construirla. Nuestra cultura se edificó sobre el lenguaje, sobre nuestra capacidad para narrar los acontecimientos, para definir los conceptos, para pronunciar nuestros sentimientos. Nada extraño resulta que, cuando se anunciaba un periodo de crisis que habría de poner en grave peligro la supervivencia de Europa, los filósofos más brillantes dejaran de preguntarse sobre la esencia de las cosas, para interrogarse acerca de la adecuada correspondencia entre el lenguaje, las ideas y los objetos de nuestra experiencia.
Pocos podían suponer que la violencia más atroz contra los principios de una civilización se realizara precisamente usurpando el significado de las palabras, golpeándolas hasta dejarlas sin sentido. En un tiempo de exasperación, que arrancó de raíz nuestra conciencia social, los proyectos totalitarios se dotaron de su propio idioma, de un curioso lenguaje en el que la libertad, la democracia y la solidaridad designaron, paradójicamente, lo que siempre hemos tomado por esclavitud, tiranía o exclusión.
Del espanto de determinadas idolatrías y de sus manipulaciones del lenjuaje creíamos que ya estábamos curados. Pero hoy vemos cómo otros presumiendo de jóvenes e innovadores han regresado con sus palabras vacías, orgullosamente inexactas, voluntariamente insignificantes. Desean romper la democracia empezando por el desprecio del lenguaje, por su reducción a retórica vana y vanidosa, por su cautiverio en palabras sin sentido, en sonidos sin alma, en ruidos sin conciencia. Quieren emprender su cruzada contra aquel esfuerzo desplegado para ganar la libertad, y que comenzó, precisamente, por la lucha que nosotros templamos con la bravura sin ostentación de muchos, con el coraje sin chulería de tantos.
Hay dos formas de enfrentarse a fracturas históricas del calibre de la de hoy : tratando de recomponer pacientemente el discurso de la democracia, o entregarse a los beneficios inmediatos de las simplificaciones populistas. Lo primero corresponde a la mejor tradición de Europa, lo segundo, a algunos episodios tormentosos que habíamos dado por cerrados hace más de setenta años. El discurso de la democracia fuerza a reconocer la pluralidad, demanda el respeto a las instituciones y garantiza los derechos de todos los ciudadanos. El populismo se entrega a una exhibición de sentimientos unánimes, prefiere la excitación bipolar de las dinámicas plebiscitarias a la sobria matización de una pluralidad de opciones. La democracia se construye sobre la voluntad de una cohesión social que respeta la ley, incluso cuando propone su reforma. El populismo desprecia las normas, que considera obstáculos al libre ejercicio de la voluntad de un “ pueblo”, construido por su mismo discurso.
No es baladí considerar la necesaria distinción entre el respeto a las mayorías salidas de las urnas y una actitud, que no dudo en calificar de bobalicona, ilusa y, en el fondo, perversa, de estimar que lo que hacen los más es siempre respetable. Repasemos juntos la Historia, para saber hasta qué punto esa mirada está cargada de una afligida debilidad moral ¿Eran más los que defendían las ideas de los primeros cristianos o los que jaleaban en el circo la digestión de los leones? ¿Eran más los que se arrodillaban temblorosos ante el rey absoluto o quienes elaboraban las doctrinas de la Ilustración? ¿Eran más los que luchaban contra los referendos de Franco o quienes iban, jubilosos y radiante el rostro, a votar SI? ¿Eran más los que manifestaron la desdichada estafa electoral del referendo sobre la OTAN o quienes cambiaron de opinión siguiendo disciplinadamente el ritmo marcado por la batuta del maestro?
Detrás de todas y cada una de las situaciones de infamia de la humanidad, se encuentra una mayoría ignorante y alevosa, y una minoría que resiste con buen fuste moral. Poco nos puede alegrar que así sea, pero la historia no admite dudas a este respecto. Detrás de un hombre afortunado siempre se encuentra una mujer. Detrás de un dictador enloquecido siempre se encuentra una mayoría. No de ciudadanos, que eso es una condición que precisa madurez, sino una masa que es idolatrada por quienes no han caído en la cuenta que, en la mayor parte de las ocasiones, el lugar más solitario no es el más equivocado, sino el más difícil solamente. Mis convicciones liberales y humanistas me llevan a querer el bien de los hombres y la plenitud de su existencia. No a darles la razón cuando son más numerosos que los que en verdad la tienen.
Hace ahora once años, una matanza en Madrid a manos del terrorismo islámico provocó la derrota electoral del partido en el poder. A diferencia de lo que habría sucedido en cualquier país civilizado, en aquella España de izquierda desquiciada y ciudadanía perpleja, la muerte de los inocentes no se aprovechó para cerrar filas y sentirnos parte indisoluble de una sola nación, a la que no lograrían amedrentar masacres como la sufrida. Ni sirvió, en absoluto, para responder a aquel ultraje con el reforzamiento de la unidad en torno a nuestros principios constitucionales y a los valores de nuestra civilización.
Traigamos aquí la visión pavorosa de unos días de marzo de 2004, cuando se asaltaban locales de un partido democrático, se injuriaba a sus dirigentes y se humillaba a sus afiliados y votantes. Es claro,por mucho que ahora se diga lo contrario, que no se trataba de manifestaciones pacifistas sino de manifestaciones en contra de una guerra que lideraba, en España, el gobierno del Partido Popular. Antes,socialistas, nacionalistas de todos los colores y, naturalmente, el PP, despreciaron de un modo inicuo, insultante y circense a la única fuerza política nacional Izquierda Unida que se manifestó contra la guerra del Golfo. Lo mismo hicieron contra quienes se manifestaron contra los bombardeos de Belgrado. Por tanto, no se trataba de manifestaciones pacifistas.
He lamentado públicamente esa doblez de intelectuales y políticos, porque desprecio, como siempre lo hicieron intelectuales dignos del tipo de Camus, un pacifismo sin más, en abstracto, que luego se convierte en oportunismo despreciable, cuando actúa solo en ciertas intervenciones militares, mientras calla o colabora en otras. La paz no es, en términos de debate político, un bien absoluto, porque puede enmascarar infinitas condiciones de injusticia ante las que debe actuarse.
Somos el único país occidental en el que un acto de estas características provocó el efecto deseado por sus autores: la caída del gobierno, la atribución de su desgracia a un merecido castigo, y el insulto y deslegitimación de los votantes de un partido liberal conservador que había obtenido la mayoría de los votos en dos elecciones consecutivas. Alguien puede pensar que el terrorismo necesitara razones para matar.? Porque lo que se hizo en marzo de 2004 fue pisar el terreno más innoble y el menos lúcido de nuestra reflexión ante este fenómeno atroz. Los actos del terrorismo no necesitan de causa alguna. No son la respuesta a nada. Son la pura manifestación de una existencia que destruye todo lo que es distinto a sí mismo.
Son un acto de terror, por eso se califican así: un terror que se explica a sí mismo, que tiene solo la aspiración de crear una sociedad amedrentada, sumida en el miedo a la amenaza, en la precariedad de su existencia y dispuesta a renunciar a todas sus libertades (empezando por la del derecho a vivir). En la lógica de las cosas, en la maldita evolución de los acontecimientos históricos, los atentados de Atocha pasarán a la historia no solo por haber provocado una masacre, sino por haber hecho que la sociedad española se dividiera entre quienes culpaban a los terroristas y quienes culpaban al gobierno, además por parte de muchos de dignificar el terrorismo con la posesión de un motivo para actuar.
Aquellos días, justamente aquellos días de marzo de 2004, se rompió la columna vertebral de una cultura política gestada en la transición. Porque solo entonces llegó a afirmarse por las fuerzas de izquierda, y bajo el liderazgo del PSOE más mezquino e insolvente de nuestra democracia, que la mitad de los españoles carecíamos del derecho a ser respetados por votar una opción política que gobernaba y gobierna en la mayor parte de los países de Occidente La izquierda decretó entonces que diez millones de personas habían abandonado el campo de la democracia y que la mitad del pueblo español continuaba siendo franquista. Lo cual significa poner los términos de la democracia en un lugar muy alejado del que debe estar.
Ya no la izquierda y la derecha, sino los demócratas (todos salvo el PP, incluyendo a los voceros del terrorismo de ETA) y por otro lado a los antidemócratas: todos, todos, todos los votantes, simpatizantes y militantes del PP, no solo el gobierno de Aznar. En aquella España trágica se manifestaron juntos quienes votaron a Herri Batasuna en Barcelona poco antes de Hipercor y quienes se consideraban liberales de bien. Uno debe tener en cuenta que su posición en la calle, o en el parlamento, o en la vida, le obliga a vigilar con quien se camina, junto a quien se manifiesta, al lado de quien vota. En marzo de 2004, los ciudadanos tenían el derecho a insultar a un gobierno que les engañaba. Pero nunca decretar que la derecha había dejado de ser democrática y que era franquista.
Lecciones de lucha contra el franquismo la pueden dar muy pocas personas en este país. Y el hecho de militar en un partido respetable de la izquierda no las da, como no da garantías de neofranquismo militar o votar al PP. Porque algún día deberemos decir algo sobre esa legitimidad de origen y ejercicio que se ha ido encarnando en curiosos personajes que han ganado altura calzándose los zapatos que solo algunos se pusieron en los tiempos más difíciles. Los que tenemos el dudoso privilegio de la edad, podemos ir en busca de nuestros recuerdos para saber dónde se encontraban las furiosas multitudes de demócratas en 1975. Porque, de haber conseguido sacar a la calle tanta gente como salió en 2004, la dictadura se habría esfumado inmediatamente.
Pero no fue así. No lo fue porque la gente no solo se quedaba en casa aterrorizada, sino que fue a votar disciplinadamente, en cuanto pudo hacerlo, al partido gubernamental dirigido por un antiguo ministro secretario general del Movimiento. Y el partido que había sido responsable de vertebrar la oposición al franquismo, el Partido Comunista fue recompensado con una situación escandalosamente minoritaria, al mismo nivel que los defensores a ultranza de la herencia de Franco, como lo fue la primera Alianza Popular. ¿O es que el Partido Socialista contaba con mejores recursos de antifranquismo, con mejor calidad de coraje combativo y con mayor influencia en las luchas sociales que el PCE? ¿No se nos ha ocurrido pensar por qué motivo la mayor parte de los cuadros dirigentes del PSOE comenzaron su militancia en el último año de la vida de Franco?
Porque ese descabellado impulso de los días de la matanza de la estación de Atocha, en los que todo valía para echar a la derecha no solo del gobierno, sino del espacio de la democracia, es el que ha permitido situaciones actuales como la impugnación de la realidad nacional española por el separatismo, el incumplimiento de la ley por quienes tienen la obligación de defenderla, y el desafío permanente a nuestras instituciones por quienes califican de pecado original los orígenes de nuestro sistema parlamentario. Ha bastado con que la crisis provocara la penuria de millones de ciudadanos, ha bastado con que la flaqueza ideológica de la derecha decidiera no dar ni una sola batalla de ideas, ha bastado con que se extendiera la desesperanza y la protesta por una coyuntura a la que se ha añadido el repugnante rictus de la corrupción, para que la herida abierta hace once años volviera a supurar.
Como entonces, nuestro país no ha respondido a la crisis volcándose en el apuntalamiento de nuestro sistema político; ni tampoco haciendo hincapié en las garantías constitucionales que protegen la alternancia y permiten cambiar a un gobierno al que reprochemos una mala gestión o en el que ya no tengamos confianza. Lo que se ha hecho en la última campaña electoral es justamente lo contrario. Se ha dicho a los españoles que debían elegir entre los demócratas sinceros y quienes solo parecen serlo por imperativo legal.
Se ha puesto sobre la mesa un gran pacto cuya lógica interna es, en la práctica, un nuevo proceso constituyente. Que el Partido Socialista no acabe de darse cuenta de ello es solo una cuestión de abundantes dioptrías políticas y de escasa perspicacia moral. Es muestra de la profundidad de la devastación estratégica y doctrinal que el zapaterismo ha volcado en aquel espacio social donde siempre se había encauzado el compromiso con una tradición digna e indispensable para mantener en pie nuestra democracia. Incapaz de fijar, como hacen todos los partidos socialdemócratas europeos, una línea clara de lealtad constitucional, prefieren trazar esa raya en el agua que solo de forma efímera y superficial los separa de los grupos antisistema. El slogan socialista de una equidistancia aberrante “ ni con el PP ni con Bildu ” es la formulación actual de la negación de la democracia.
A la socialdemocracia española corresponde la inmensa responsabilidad histórica de haber dado poder institucional a aquellos grupos cuyos resultados electorales nunca les habrían permitido plantear desde alcaldías y mayorías parlamentarias autonómicas lo que en verdad desean: romper el acuerdo fundacional de nuestra democracia y, por tanto, empezar un viaje hacia la declaración de un nuevo periodo constituyente. Que el socialismo español considere enemigos a quienes son gobierno o alternativa de gobierno en toda Europa, mientras se encama con las mismas fuerzas políticas a las que la sensatez de la socialdemocracia occidental considera un aliado indeseable, es un episodio más de esa deriva de la conciencia política de España que empezó una terrible mañana de marzo del 2004.
Hasta tal punto la crisis económica ha desmoralizado a nuestros dirigentes, que parecen sufrir una severa pérdida de peso ideológico frente a la obesidad de quienes desean quebrantar nuestro sistema. La sociedad, que incluye a comentaristas ingenuos, profesores con síndrome de tercera edad o excombatientes de utopías destartaladas, quizás no advierte lo que se nos viene encima dando alpiste televisivo y pienso radiofónico a esos personajes. Por su lado la izquierda socialista reencuentra ahora aquella esquizofrenia que le permitía ir del reformismo en la gestión a la revolución en el discurso, una dolencia adecuadamente bloqueada por los mejores años del PSOE de Felipe González. Y, mientras tanto, la derecha liberal se recluye en su ingenua confianza en que el desbarajuste político pasará por sí solo, en cuanto la deuda amaine o el paro decaiga Ambas nos van a dejar a los pies de unos caballos tras cuyo galope no volverá a crecer la hierba de una sociedad democrática normal
España necesita un rearme ideológico y político, que proteja una sociedad que debe recuperarse no solo en sus cuentas de resultados. Porque, en efecto podríamos restaurar el equilibrio económico en pocos años, y descubrir, no obstante, que la crisis, afrontada exclusivamente en sus aspectos financieros, nos ha costado la supervivencia de nuestra nación. Que ha provocado la pérdida de la vitalidad histórica de España, reflejada en las instituciones con las que ha podido vivir en la paz y la democracia tan difícilmente recuperadas en el inicio del régimen de 1978. Nos ganamos entonces el derecho a una esperanza nacional. Sin embargo, las condiciones sociales de la crisis han llegado a hacernos creer que el único terreno de convicciones firmes es aquel donde campean las actitudes más agnósticas respecto de la democracia parlamentaria.
Tales actitudes esperpénticas han disparado contra todo lo que se mueve y, sobre todo, contra aquello que podría moverse en un proceso de regeneración nacional. Han disparado contra el sistema por todos los flancos y, además, lo han hecho siempre, como no dejaron de hacerlo sus compañeros de viaje en la historia del pasado siglo, en el nombre del pueblo. Porque en el nombre del pueblo frente a la partitocracia ; en el nombre de los jóvenes frente a los decadentes ; en el nombre de la utopía frente al pragmatismo, en el nombre de la revolución frente a la reforma ; en el nombre de las masas frente a la libertad de los individuos, el siglo XX levantó escenarios de vergüenza que aún escandalizan nuestra conciencia moral. En el nombre de una autenticidad embriagada, desdeñaron la respetuosa veneración de la verdad.
Sus baterías, cargadas de la munición del desparpajo, la procacidad verbal y las farsantes protestas igualitarias, apuntan ahora a la monarquía española. Saben que ella es el centro de nuestro sistema político, no por ser monarquía a secas, sino por su naturaleza de monarquía parlamentaria. Disparan a la cabeza, disparan al corazón. Pero no lo hacen desde una mayor virtud democrática, a pesar de la algarabía de su lenguaje. La cultura política plebiscitaria, en nombre de la cual se exige la República, no es la forma más exquisita y moderna de la democracia, sino un proyecto ajeno a la calidad representativa del parlamentarismo y un modelo cercano a las experiencias más vetustas del caudillismo populista.
No seamos ingenuos. La apelación a la República no se hace por casualidad ahora, cuando todo nuestro sistema político ha sido desafiado. Se hace al ritmo desalentador al que camina nuestra decadencia nacional, con la frivolidad de la socialdemocracia en pretendida cura de rejuvenecimiento y la flaqueza de una derecha en perpetuo complejo de inferioridad, que intenta compensar una ideología que nunca expresa con unos éxitos contables que jamás podrán definir, a solas, una idea de España. El bienestar de los ciudadanos se da por hecho. Pero de ese bienestar forma parte también el derecho fundamental a disponer de una nación, de unas instituciones representativas, convertidas en garantía de nuestra existencia común y en salvaguarda de nuestras libertades. Que sean otros los que propongan el estropicio de un régimen plebiscitario. Que la sensatez de quienes alzaron nuestra Constitución continúe señalando que la inmensa mayoría de los españoles, deseamos vivir en una democracia parlamentaria nacional, cuyo símbolo y garantía se encuentra en una institución y en la persona que hoy la encarna. La monarquía parlamentaria, frente a la República de la demagogia.
Es difícil restar solemnidad al momento que afrontamos y, en cualquier caso, el esfuerzo por desdramatizar no puede llevarnos a un indoloro desdén por todo aquello que define un tiempo de responsabilidades radicales. Porque esta España saqueada por la crisis, impugnada por el separatismo, embarrada por la corrupción y en pleno desconcierto de sus posibilidades como proyecto, puede soportarlo todo menos la indiferencia ante el peligro de desnacionalización que no ha dejado de exhibirse desde la última vez que fuimos a las urnas. Puede soportar la desdicha social, las dificultades de la recuperación, los recortes y las discrepancias en las políticas a seguir para sacarnos de este tremendo atolladero económico, pero no aguantará que nos tomemos a broma la impugnación de nuestra supervivencia colectiva. Puede soportar la dureza de un debate sobre nuestras instituciones, pero no resistirá más tiempo la indolencia ante quienes llegan a decir que lo que se construyó en 1978 no fue una democracia. Puede soportar el debate sobre la forma de encauzar la diversidad de sus regiones, pero no se recuperará de esta interminable convalecencia nacional a la que ha sido sometida por quienes niegan que España sea una realidad histórica. Puede lanzarse a una reforma del Estado, respetuosa con la legalidad y la soberanía de todos, en la que las concesiones mutuas contemplen el objetivo supremo del reforzamiento de nuestro sistema político. Pero no metabolizará nunca esa permanente deslegitimación que rechaza los fundamentos existenciales sobre los que una sociedad levanta su deseo mismo de seguir viviendo.
Ortega decía que los problemas seculares del país no respondían únicamente al absentismo o a la soberbia de las clases conservadoras, sino también a la curiosa miopía de los eternos progresistas, que hacían confundir la nación con concentraciones de entusiastas. En efecto, en la España contemporánea, la historia de las luchas revolucionarias hechas en nombre del pueblo ha dejado tras sí una vergonzosa crónica de estrepitosos fracasos; de excesos que han acabado haciendo antipática la palabra libertad; de intransigencia fanática y torpe, capaz de sacrificar la seguridad de lo ganado a la histeria de las realizaciones imaginarias.
Cuando se apela al pueblo o se recurre a la llamada opinión pública conviene recordar lo que escribía Larra “¿Será el público el que en las épocas tumultuosas quema, asesina o arrastra, o el que en tiempos pacíficos sufre y adula? Y esa opinión pública tan respetable, ¿será acaso la misma que tantas veces suele estar en contradicción hasta con las leyes y con la justicia?”. Y es que, en efecto, sabemos que para la extrema izquierda española el pueblo es infalible…hasta que da a la derecha la mayoría absoluta.
¿Cuáles son los valores que hoy propongo para corregir los efectos de una crisis integral? Pues algunos que salen ya del debate sobre franquismo y antifranquismo, precisamente para que ciertos demócratas de toda la vida no se pillen los dedos cuando salga a la luz su biografía. Me parece indispensable el respeto a una tradición cultural cuyo fundamento es el cristianismo, generador de la libertad y universalidad del hombre. Esa es la base de una civilización como la nuestra, por sus valores éticos, además de una dogmática en la que no debe incluirse el no creyente. Sobre la idea de libertad de la persona que brotó en el Mediterráneo hace 2.000 años, se construyó una historia que siempre ha sostenido estos principios, aunque se hayan vulnerado con demasiada frecuencia, incluso por quienes decían sostenerlos.
Principios que el humanismo y la Ilustración, así como el socialismo democrático y el sindicalismo no hicieron más que desarrollar en los tiempos modernos. reivindicación de las ideas en tiempos de relativismo, una defensa de las convicciones en momentos de indiferencia. Una actitud contraria a la más frecuente en nuestros días cuando se ha llegado a aceptar que toda ideología es patrimonio del radicalismo y cuando a la arrogancia fanática de las emociones sólo quiere responderse con la humilde renuncia a toda convicción. Cuando los debates que exasperan nuestras tertulias, enardecen nuestras tribunas y llegan a excitar la atmósfera parlamentaria no parecen referirse a ideología alguna.
Actualmente sufrimos las consecuencias de una pérdida de pulso moral, de una relajación de nuestro vigor político, de una quiebra de nuestra conciencia de civilización, que ha tenido su expresión más clara en el aplauso al relativismo, en la ironía ante los principios, en el sarcasmo ante las ideas. Desde la caída del fascismo, el occidente europeo construyó su sistema político con muchos más materiales y mejores recursos ideológicos que la simple politización de las frustraciones de quienes peor lo estaban pasando, como ahora propone Pablo Iglesias.
Europa se construyó sobre la esperanza, no sobre el resentimiento. Europa se construyó sobre el fervor del futuro alimentado en un duro aprendizaje, no sobre el miedo al pasado estéril. Los hombres y mujeres que decidieron fabricar un régimen de bienestar y tolerancia habían aprendido lo que significaban los tambores cercanos del fanatismo totalitario. Y se organizaron en una sociedad plural que, precisamente, deseaba olvidar la farsante unanimidad con que se les sometió a la tiranía.
Por ello, la democracia cristiana, el liberalismo y el reformismo obrero ofrecieron opciones caracterizadas por el vigor de las ideologías, concepciones políticas, distintas y complementarias siempre acompañadas del respeto a las ajenas. La ideología no era un obstáculo sino la fuerza movilizadora con la que esta nuestra Europa regularizó su convivencia y se enriqueció constantemente en el debate entre las alternativas presentadas al voto de los ciudadanos y a la militancia de los más comprometidos.
¿Es esta la civilización que hemos de abandonar para seguir, despojados de cualquier atavío tradicional, a quien nos promete un mundo nuevo?.
Debemos estar plenamente decididos a luchar por la conservación de unos valores y de unos principios civilizatorios, en un mundo que solo parece ser conservacionista radical en todo aquello que no se refiere al ser humano. Desde una tradición humanista me atrevo a considerar la posibilidad de construir un mundo nuevo, en el que recuperemos instancias elementales de respeto a nosotros mismos, a nuestra especie, a nuestra civilización. Reformando lo que haya que reformar, precisamente porque muchas de nuestras estructuras olvidan los fundamentos de nuestra libertad, de nuestro respeto a la dignidad ajena, de nuestro implacable compromiso con la justicia.
Lucho por la unidad de España, además. No porque se trate de una herencia simbólica ni de una comunidad imaginaria, que solo existe en forma de un Estado artificial que se impone a ciudadanos díscolos. Lamento que en España no exista una propia afirmación nacional como la que se da en Francia o en Alemania, en Dinamarca o en Holanda, países en los que ser un patriota es la manifestación de defender un bien común. Que la impugnación actual de España se realice por elites regionales que se han aupado a instituciones garantizadas por la constitución, y que han insultado la inteligencia de todos presentándose como alternativa a su propia gestión de 30 años, es otro factor que agrava las circunstancias de lo que está lejos de ser un verdadero debate intelectual. Avergonzaría a los intelectuales españoles de hace cien años, cuales fueran sus proyectos políticos personales, la forma en que se ha renunciado a una conciencia nacional.
Les alarmaría la ligereza con que se ha depuesto la fuerza de nuestra cultura, el vigor de nuestro significado histórico, la rigurosa exigencia de una empresa que no puede someterse a los dictados de una negociación. Les entristecería ver cómo hemos llegado a esta postración, incomprensible sin la odiosa indolencia de quienes creen que una nación se guarda a solas, sobrevive a tientas y en nada precisa de la voluntad permanente de quienes deben mantener su impulso. Uno de esos intelectuales, Antonio Machado, escribió unas angustiadas palabras que los mayores del lugar nos sabemos de memoria. Aquel español al que hacía referencia, al que una de las dos Españas habría de helar el corazón, es uno de esos que hoy contemplamos de nuevo el rostro puro y terrible de nuestra patria. A sabiendas de que la España que muere solo llegará como resultado de otra España, vacía, indolente, sin pulso ni sentido nacional. Una España que bosteza.
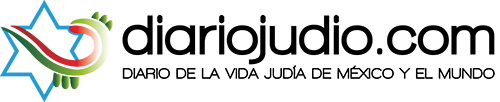

Excelente.
Brillante y certero.
De qué forma tan distinta se reaccionó en Francia ante los atentados, menos sangrientos, de hace unos meses…
Realmente, una conferencia para reflexionar y obrar.