El 24 de enero de 1965 falleció Winston Churchill y dos horas después recibí la oferta de trabajo más sorprendente de mi vida profesional: la BBC, sin duda la organización radiofónica más importante y respetada en el mundo en aquella época, me invitaba a narrar en español el funeral fijado para el 30 de enero.
A la propuesta agregaban con puntualidad británica todos los detalles para el caso de que yo aceptara: las reservaciones aéreas posibles, viáticos y honorarios, el nombre de quien me recibiría en el aeropuerto y otros. Acepté, por supuesto. No era gran problema dejar temporalmente mi comentario de las 14 horas en XEQ radio y el Diario Nescafé con el que acabábamos de abrir la televisión matutina en Canal 2 y las colaboraciones impresas viajarían por telégrafo. No se habían inventado los satélites de comunicación y las televisoras tenían un alcance limitado. Las imágenes se enviaban físicamente por cualquier transporte aéreo, terrestre o naval. La información en vivo, simultánea a los hechos, llegaba solo por onda corta a los receptores de radio en el mundo.
Nos encontramos en la sede principal de la BBC decenas de periodistas de todos los países donde la señal radiofónica de Londres era recibida con claridad en su propia lengua. El muy popular comentarista de noticias Richard Dimbleby se encargó de contestar preguntas, aclarar dudas y explicarnos el instructivo de la transmisión, programada para durar cuatro horas.
Cada narrador tendría una cabina limitadísima de espacio, con silla, micrófono, audífonos con el sonido internacional (campanas, cascos de caballos, música, discursos, etc) y monitor de tv, donde vería (nunca en vivo) todos los detalles de la procesión luctuosa. El propio Churchill había colaborado durante cinco años en los preparativos de su entierro llamándolos “Operation Hope Not”, (Operación espero que no), con abundancia de detalles como escoger entre tantas la Orden de la Charretera, única sobre su féretro; historias, leyendas y arquitectura de casas, plazas y avenidas del recorrido, tan caprichoso como los sentimientos de quien vivió la hora cenital de la ciudad que así deseaba despedir para siempre a quien surgía sin falta entre llamas y escombros cuando había de dar ejemplo de valor y compasión.
Fuera del texto un hecho nos tomó por sorpresa a los comentaristas: al cruzar la procesión el río Támesis, los obreros de los muelles inclinaron a un tiempo todas las grúas en señal de adiós y 16 aviones de la Real Fuerza Británica volaban rasantes. Sabían que nunca antes tantos hombres debieron tanto a uno solo.
A pesar de la concentración absoluta en la tarea de relatar, ninguno de nosotros era ajeno a la emoción: estábamos ante la figura más trascendente en la historia de la Gran Bretaña: Winston Churchill había sido conductor severo en los más trágicos vericuetos del tiempo; el líder que el desafío requería cuando se presagiaba como inevitable la aniquilación; el caudillo nato frente a los asesinos que se habían repartido medio mundo y se lanzaban sobre el resto. Grande en vida, muerto recibía de su pueblo dolorido el más grande funeral en los anales de una cultura que en 1215 forjó la Carta Magna, base jurídica de las democracias que en el mundo son y han sido.
La oportunidad única de participar en ese homenaje premiaba mi admiración por un estadista acostumbrado a enfrentar fracasos, injurias o calumnias sin bajar la guardia, sin cesar la lucha, sin perder la esperanza. Dicen que sus últimas palabras, el mismo día en que había muerto su padre 70 años antes, fueron. “¡Es todo tan aburrido!”. Tenía razón: no estaba hecho para llegar a los 90 sin conflictos militares o diplomáticos, amenazas naturales o humanas, obstáculos insalvables. Esa última década debe haberse hastiado cómo un día sin scotch o habano. La vejez, el retiro, la abstención no eran lo suyo.
Terminada la transmisión los periodistas fuimos invitados a reunirnos en un salón del piso superior de la BBC. Disfrutábamos la satisfacción del deber cumplido y el desahogo de varios días de preocupación, estudios y tensión nerviosa. Un personaje desentonaba en el coro de alabanzas y felicitaciones: el señor Maxmuller. Había sido, durante nuestra estancia en Londres, el funcionario más cercano, el que nos resolvía los problemas cotidianos, nuestro paño de lágrimas. La transmisión de radio era en gran parte su obra. Estaba indignado, furioso.
“¿Qué le pasa, señor Maxmuller?”, le preguntamos.
“Pasa, dijo, que todo estaba perfectamente cronometrado para una transmisión de 4 horas. El Arzobispo, emocionado, habló más. El programa duró 4 horas y 3 minutos. Eso no debió ser”.
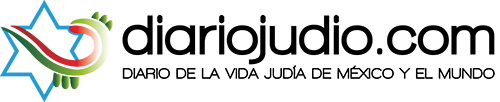

Artículos Relacionados: