Han amainado sensiblemente las turbulencias sociales protagonizadas por las centenas de miles de manifestantes turcos que a lo largo del mes pasado protestaron insistentemente por los planes gubernamentales asociados al Parque Gezi, lo mismo que por las brutales agresiones policiacas que se desencadenaron contra ellos a partir del inicio de las protestas. Puede afirmarse así que el premier Erdogan ha retomado el control del país y que la vida cotidiana regresa poco a poco a la normalidad. Sin embargo, no deja de ser preocupante que uno de los mecanismos más usados para sofocar las movilizaciones populares haya sido la dura represión ejercida contra los periodistas y comunicadores que pretendieron dar cuenta de los hechos.
Turquía, a pesar de considerarse formalmente una democracia, ha sido criticada desde hace mucho por fallar en diversos aspectos tales como el respeto a los derechos humanos de ciertas minorías como la de los kurdos y, sobre todo, por ejercer un control estricto de la información, con mordazas que impiden el libre tratamiento de ciertos temas (recuérdese el tabú impuesto sobre el genocidio armenio, por ejemplo). En los últimos tiempos, con el estallido de las protestas populares —las cuales por cierto también denunciaban el creciente autoritarismo del régimen de Erdogan— silenciar a como diera lugar a los comunicadores que intentaban reportar los hechos o a aquellos que constituían voces críticas de la manera como las autoridades estaban respondiendo a los reclamos, se volvió una práctica tan común que las cifras de periodistas encarcelados, sometidos a violencia policiaca, despedidos, acosados, o sujetos a confiscación de sus materiales, se abultó sensiblemente. Por ejemplo, de acuerdo con la Fundación para la Fotografía, entre mayo 31 y julio 8, 111 fotógrafos de prensa fueron detenidos, maltratados y su trabajo destruido. Igualmente la Unión de Periodistas Turcos emitió una lista con los nombres de decenas de periodistas veteranos que fueron despedidos o se vieron forzados a renunciar.
Toda esta campaña de acoso y amedrentamiento a los comunicadores se dio en un contexto impregnado de la narrativa oficial que criminalizó persistentemente las protestas. El discurso emanado de las fuentes gubernamentales se encargó de denunciar una y otra vez que las turbulencias sociales eran producto de una “conspiración internacional”, un complot montado por el “lobby de los altos intereses”. Igualmente se hizo uso de terminología antisemita para señalar culpables de la inestabilidad, acusando de “agentes del terrorismo” a muchos de quienes participaban en las movilizaciones. De acuerdo con denuncias hechas por el opositor Partido Republicano del Pueblo, 64 periodistas actualmente presos, la mayoría de ellos trabajadores en medios de comunicación kurdos, cargan con acusaciones de terrorismo.
Es notable cómo las narrativas basadas en la teoría de las conspiraciones siguen siendo tan utilizadas por gobiernos y autoridades criticados o cuestionados severamente por sus ciudadanos. Tanto en sociedades democráticas como en las regidas por gobiernos autócratas está muy extendida la propensión a buscar y encontrar culpables de las turbulencias sociales en “oscuros intereses foráneos”, presuntamente asociados con “elementos locales malévolos”, casi siempre localizados en el seno de las minorías políticas, étnicas o religiosas, o bien entre miembros de grupos sociales marginales. Si se revisan las arengas de todos y cada uno de los regímenes acosados por protestas populares dentro del fenómeno denominado Primavera Árabe, o aquellas otras a las que recurren gobernantes de cualquier parte del mundo, sometidos a agudos reclamos de su público, encontraremos casi sin excepción alusiones a las mencionadas “conspiraciones” de las que los periodistas y comunicadores serían cómplices reales o en potencia. Una tendencia evidentemente muy generalizada, pero no por ello menos preocupante.
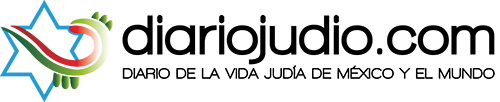

Artículos Relacionados: