Contra los pronósticos optimistas que a principios del tercer milenio vislumbraban un futuro mejor que aquel que marcó con un estigma imborrable al siglo XX –dos guerras mundiales y genocidios en diversas latitudes–, hoy, la decepción ante el panorama que enfrentamos se vuelve innegable.
El 11 de septiembre de 2001 fue quizás el anuncio agorero de lo que se venía. El mundo como se le conocía hasta entonces, había cambiado inexorablemente. La sucesión de estallidos de violencia comenzaba: guerras en Afganistán, Irak y después Libia y Yemen. La Primavera Árabe, bienvenida en sus inicios como liberadora, desembocó en caos generalizado y fracaso. Durante un lustro, el temible ISIS sembró una estela de muerte en Oriente Medio. Por su parte, América Latina y África siguieron buscando, sin éxito, las vías para superar sus añejos problemas, a lo cual se sumó la aparición de populismos polarizadores como respuesta al desencanto derivado de fallas en la construcción de democracias. La puntilla ha sido la evidencia de que el planeta y la vida sobre la Tierra se encaminan a una probable extinción, de no atenderse las causas del calentamiento global. Un panorama que, sin duda, echa por tierra la ilusión de que la humanidad aprendió de las lecciones del pasado.
La guerra de Rusia contra Ucrania, a pesar de llevar apenas dos meses de haberse desatado, ha mostrado ya su crueldad y capacidad de destrucción. Son ya más de 5 millones de refugiados fuera de Ucrania, además de la multitud de desplazados internos. Millones de tragedias personales y familiares, cada una de ellas desgarradora, tragedias que, sin embargo, quedan en un anonimato que no hace justicia ni siquiera simbólica.
Antes, hace 11 años exactamente, estalló otra nefasta guerra, civil ésta, que muy pronto se vería complicada por la intervención de fuerzas extranjeras. Dentro del contexto de la Primavera Árabe que había conseguido en sus inicios derrocar a las dictaduras de Túnez y Egipto, se registró la sublevación del pueblo sirio contra la dictadura de los Al-Assad que durante cuatro décadas había mantenido un control totalitario sobre el país, con los típicos instrumentos de los estados policiacos: espionaje, delación, tortura, represión de la disidencia y de la libre expresión, y estancamiento económico generalizado en contraste con el boato vigente en la vida de la élite política y militar.
La crisis humanitaria causada por esa guerra ha sido descomunal. Se calculan medio millón de muertos y 6.8 millones de refugiados sirios que han encontrado asilo en Jordania, Turquía, Irak, Egipto y Europa. En esta última, la recepción de tales refugiados creó una situación política generadora de fuertes conflictos entre los miembros de la Unión Europea, con el consecuente crecimiento de los movimientos de ultraderecha xenófoba. El daño económico a Siria por la guerra se estima en 300 billones de dólares con una caída en su PIB de 40%, una inflación desbocada, responsable de que 90% de la población viva por debajo de la línea de la pobreza y 11 millones de sirios carezcan del alimento y agua necesarios para subsistir y dependan de la ayuda humanitaria internacional. Desde luego que en este contexto, el sistema de salud nacional se halla colapsado.
Irán, Rusia y Turquía han intervenido directamente en esa guerra. Los dos primeros en apoyo al régimen de Al-Assad, y Turquía para salvaguardar y hacer avanzar sus intereses en su zona fronteriza con Siria, donde Ankara ha barrido con las poblaciones kurdas inmisericordemente. La crueldad de esta guerra quedó bien ilustrada cuando en 2013, el régimen utilizó armas químicas contra la población civil en las afueras de Damasco. A pesar de que el presidente Obama había declarado antes que el uso de dichas armas constituía una línea roja que haría a los estadunidenses actuar, ello no sucedió, ya que Putin salió al rescate de Al-Assad, al comprometerse a retirar esas armas.
La triste paradoja en este caso es que actualmente el dictador Bashar al-Assad sigue siendo oficialmente presidente, pero sin control de la totalidad del país que, de hecho, se halla dividido en cuatro regiones. Al-Assad gobierna hoy, gracias al respaldo militar de Irán y Rusia, sobre 60% del territorio y la mitad de la población siria remanente. Las otras partes se hallan repartidas entre los kurdos, el dominio turco en territorios en el norte y los rebeldes, aún en posesión de la zona de Idlib. En tales condiciones, la gobernabilidad de Siria es, 11 años después de iniciada la guerra, imposible, generando un foco de tensiones regional que no puede soslayarse. Este somero balance de los 21 años del siglo XXI transcurridos no resulta en absoluto alentador, menos aún si se le agregan las múltiples catástrofes derivadas de la pandemia.
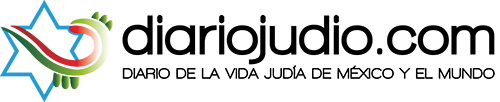

Artículos Relacionados: