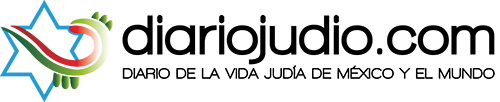Cuando las jerarquías del Vaticano juzgaron, en su momento, a Galileo por lo que se consideraba una herejía astronómica, hubo quien dijo que lo importante no era saber lo que había en el cielo sino cómo llegar hasta él, en sentido teológico naturalmente. En ese entonces gran parte de la opinión pública del siglo XVII estaba de acuerdo con los postulados católicos mientras que sólo unos pocos científicos compartían las ideas de Galilei. Casi siempre es así: la historia real, la que cuenta y cambia es la que transforman y encarnan unos pocos y atrevidos individuos, en tanto que la masa, el pueblo, la gente es por lo general conservadora.
Pero ese panorama comenzó a cambiar cuando los científicos, a partir del mismo Renacimiento y más aún de la Enciclopedia, reemplazaron en autoridad moral y en saber a la casta de los sacerdotes. El retroceso ideológico, la credibilidad moral de la Iglesia cayó en picado tras la quema de Giordano Bruno y la condena a Galileo, caída que se continuó prácticamente hasta mediados del siglo pasado, en el que la obra del jesuita Teilhard de Chardin comenzó a lavar la cara de su institución, la cual, pese a ello, continuó desconfiando de los postulados evolucionistas y post-darwinianos del pensador francés.
Con Chardin se inicia un proceso aún débil de síntesis entre conciencia cristiana y ciencia profana, un remontar la corriente de la citada caída, y por ello no parece casual que sean ahora los jesuitas y luego el Papa quienes vuelven a hablar del cielo como lo hacían los gnósticos primitivos o el maestro Sweedemborg en el siglo XVIII: no se trata, la región aludida, de un espacio escenográfico, de un locus amoeneus lleno de angelotes ni de un espacio vacío cuajado de estrellas sino un estado de conciencia, libre y espiritual, al que puede accederse si nuestra conducta es la correcta.
De igual modo, el infierno nace en la encrucijada de nuestros errores, crímenes menores y mayores y torna irrespirable el aire al que accede nuestra nariz cuando nos empeñamos en retacear y emponzoñar el oxígeno ajeno. Es ciertamente loable que la Iglesia emplee un tono ´´psicológico´´ para hablar de temas cuyo monopolio detentó durante siglos, y que lo haga acusando recibo de los trabajos hechos, en las últimas décadas, por el psicoanálisis o la antropología cultural.
Introyectar otra vez el cielo es la mejor manera de aligerar el equipaje teológico cristiano en un período por otra parte tan necesitado de mensajes espirituales. Lo que vendrá después no lo sabemos, pero hay que agradecerle a este Papa, por lo demás tan reciente, que haya puesto sobre la mesa del creyente el pan de sus propias acciones, ciertamente dulce si son buenas y ácido y amargo si detestables. La moral, la ética ¿qué son después de todo sino una higiene avant la lettre? Ya están, en cierto modo, en el cielo, aquellos cuyo generoso corazón hace más digna de ser vivida la vida de todos y cada uno de nosotros.