“¿Por qué yo? ¿Por qué sobreviví cuando tantos otros fueron asesinados?”.
Esa fue la pregunta de mi madre la primera vez que terminó de contarme la historia de Kielce (un pueblo en Polonia). Ella es sobreviviente del holocausto. Su familia en Polonia tuvo la “suerte” de ser deportada a Siberia cuando cruzaron la frontera de Rusia, en lugar de haber sido enviados a los campos de concentración, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
Para cuando terminó la guerra en 1945, mi madre había visto a sus padres, a dos hermanos y a una hermana, morir lentamente a causa de hipotermia, hambre y enfermedades. Mi madre y dos de sus hermanos sobrevivientes (su hermana mayor, Ester, y su hermano menor, Nisen) comenzaron a volver a su ciudad natal en Polonia, un poblado llamado Ostrov Maziovechi, a unos 100 kilómetros de Varsovia. En ese momento, creían equivocadamente que si volvían a casa, recuperarían algo de su vida anterior.
Mientras viajaban hacia el sudoeste, de Siberia a Polonia, mi madre y sus hermanos se unieron a un grupo más grande de refugiados judíos, en su mayoría sobrevivientes del holocausto. El grupo, que viajaba en un camión cubierto por un toldo, creció eventualmente a 50 personas. Cada vez que podían, paraban y descansaban en una ciudad o en un pueblo en donde pudieran obtener comida, agua, y un lugar para dormir. Kielce fue uno de los pueblos en Polonia en donde el grupo se detuvo la tarde del 3 de julio de 1946, buscando refugio. Había un “kibutz” en el segundo piso del “edificio judío” en el centro del pueblo. El edificio albergaba soldados judíos, ex-prisioneros de campos de concentración, y sionistas que estaban esperando una oportunidad para irse a Palestina.
Durante el viaje, mi madre, su hermana y su hermano se hicieron amigos de dos hombres judíos que habían sido enrolados en el ejército ruso durante la guerra. Uno de ellos era Pesaj, que posteriormente se casaría con mi madre, Jana, y se convertiría en mi padre. El segundo era Mendel, que luego se casaría con Ester y se convertiría en mi tío. Por alguna razón, cuando llegaron a Kielce, el pequeño grupo de cinco estaba en el fondo del camión. Mientras esperaban que los otros pasajeros descendieran, escucharon al presidente del Comité Judío de Kielce, que también era un residente del edificio judío, contando a las personas.
“…38, 39, 40. ¡Ya está! Los diez que quedan deben permanecer en el camión; no tenemos lugar para nadie más en el kibutz. El conductor continuará hasta el próximo kibutz, y ahí podrán bajar”.
Esos 10 restantes incluía al grupo de cinco de mi madre. Sus hermanos y ella comenzaron inmediatamente a protestar escandalosamente. “¡No, por favor!” imploró mi madre. “Estuvimos viajando por dos días. Tenemos hambre y estamos exhaustos. Por favor deje que nos quedemos”.
Nisen, que tenía 15 años y se estaba recuperando de una enfermedad, comenzó a llorar amargamente, mientras Ester también le imploraba al hombre a cargo. “No estamos pidiendo camas. Estaremos felices durmiendo en el piso – ¡Sólo deje que nos quedemos! Por favor no nos haga permanecer en el camión”.
El líder del campo se conmovió con sus lágrimas y sus ruegos, pero no tenía opción; estos 40 refugiados adicionales que estaba aceptando ya forzarían las instalaciones al máximo. Sin embargo, ellos se veían tan hambrientos y frágiles. Sus rostros todavía estaban atormentados por los terrores que habían atravesado. No podía despedirlos sin al menos una comida y unas pocas horas de descanso.
“Pueden unirse a nosotros en el comedor para cenar. Pero tendrán que irse antes del anochecer. Lo siento, pero no tenemos lugar para albergarlos durante la noche”.
Los afligidos hermanos y sus dos amigos, junto con los otros cinco, se quedaron en la casa judía por unas horas, reabasteciéndose con comida y descanso, y volvieron desalentados al camión. Dejaron Kielce, como se les había ordenado, antes del anochecer, y continuaron su viaje.
Mi madre y su pequeño grupo escucharon noticias terribles unos pocos días después. La mañana siguiente a su partida, el 4 de julio de 1946, la casa judía de Kielce fue atacada. Los polacos habían hecho circular un rumor de que los judíos habían secuestrado y matado a niños polacos en la casa. El pogromo resultante, que involucró a la policía polaca, a soldados y a una gran muchedumbre de ciudadanos polacos, tuvo como consecuencia la muerte del presidente del Comité Judío y de docenas de residentes de la casa judía.
Muchos de los refugiados que permanecieron en la casa aquella noche –la misma noche en la que a mis padres y a su pequeño grupo se les negó la estadía— habían sido asesinados. Mi madre, sus dos hermanos, y los hombres que estaban destinados a convertirse posteriormente en mi padre y en mi tío -que ya se las habían arreglado para sobrevivir el horror del Holocausto- ahora habían sobrevivido milagrosamente el pogromo posguerra de Kielce.
“¿¡Por qué yo!?”, preguntó mi madre. “¿Por qué sobreviví a la invasión Nazi cuando la mayoría de los judíos de mi pueblo murieron? ¿Por qué sobreviví en Siberia cuando la mayoría de mi familia murió allí? ¿Y por qué fui uno de los afortunados que fueron rechazados en Kielce aquella noche cuando los otros que permanecieron allí fueron asesinados? ¿Por qué?
Cuando escuché la historia y su pregunta por primera vez, todavía era una niña, y mi madre trató de responderla ella misma. “Quizás Dios me permitió sobrevivir para que tú y tu hermana pudieran nacer”. En mi juventud, su respuesta me deleitaba con la idea de que nuestra existencia fuera tan importante para el mundo.
Como adolescente, a veces me intrigaba saber si la pregunta de mi madre era producto de sentimientos de culpa por haber sobrevivido – ella había sobrevivido mientras que otros habían muerto. Sin embargo, cuando maduré, me di cuenta de que la culpa no tenía nada que ver. Ella creía simplemente que le fue permitido vivir porque su vida tenía un propósito, y luchó para cumplir con sus objetivos con entusiasmo y pasión.
Sus hermanos y ella crecieron en la pobreza de Europa antes de la guerra, y para asegurarse de que sus hijas crecieran en Norteamérica con todas las necesidades cubiertas, trabajó jornada completa en una fábrica para complementar el ingreso de mi padre como sastre. La educación formal judía que recibió en su pueblo natal en Polonia fue limitada, ella sólo sabía leer en hebreo para poder rezar utilizando un sidur. Para sus hijas en Norteamérica sin ambargo, ella juntó a duras penas el dinero necesario para que pudiéramos recibir una educación judía en la secundaria, para que pudiéramos no sólo leer sino entender el libro de rezos en hebreo, y para que nos beneficiáramos de aprender todos los aspectos del judaísmo.
Aunque a los judíos en la Polonia antisemita se les negaba una educación secular más elevada, ella se aseguró de que sus hijas recibieran diplomas universitarios. No pronunciaba una sola palabra de queja; mi madre estaba agradecida por la oportunidad de trabajar duro para alcanzar sus objetivos.
Mi madre está cerca de los noventa y continúa haciendo la misma pregunta cada vez que relata la historia de como sobrevivió al Holocausto y al pogromo de Kielce. Lo que me resulta sorprendente sobre su pregunta es que se enfoca en su supervivencia más que en las adversidades que sufrió. Podría preguntar tranquilamente –y nadie la culparía por hacerlo— por qué fue castigada con tener que soportar el Holocausto, la pérdida de su familia y de sus amigos, ser expuesta a las condiciones horrendas de la invasión Nazi en Polonia, el brutal antisemitismo, y la dureza del exilio en un campo de trabajo forzado en Siberia.
Por supuesto, ocasionalmente hace la pregunta de ¿por qué ocurrió el Holocausto?, al mismo tiempo que lucha consigo misma para reconciliar una tragedia tan incomprensible con su creencia de que Dios es bueno, amoroso, y que está en control del mundo y de cada uno de sus habitantes. Pero es precisamente esta creencia lo que la hace formular la otra pregunta con más frecuencia, enfocándose en su milagrosa supervivencia más que en sus experiencias trágicas y desoladoras. Mientras lucha por entender la razón de su supervivencia y el propósito de su existencia, es confortada por el conocimiento de que –aunque perdió a su padre en Siberia hace tantos años— su Padre Celestial siempre ha estado con ella.
Con su pregunta, mi madre me ha enseñado a reconocer que, a pesar de que no siempre podemos entender la razón de las tragedias, todavía podemos ver a Dios como una presencia constante en nuestras vidas, y apreciar todos los milagros –ya sea que aparenten estar dentro de lo ordinario o de lo sublime— que hace por nosotros constantemente.
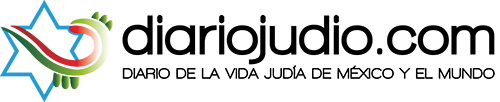

Artículos Relacionados: