Discurso con motivo de la conmemoración de las víctimas del Nacionalsocialismo, Deutscher Bundestag (parlamento federal alemán), Berlín, 30 de enero de 2013.
Pegados uno al otro, así estaban parados en la banqueta el 30 de enero de 1933. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Y saludaron a los cientos que en sus uniformes color caqui entraron marchando con estruendo a través de la puerta de Brandeburgo a la ciudad, antorchas prendidas en sus manos. Las masas en las banquetas levantaron sus brazos hacia el cielo expresando su entusiasmo a gritos por la toma de poder, la “Machtergreifung” que fue como llamaron los nuevos amos del nuevo imperio alemán la victoria electoral lograda por la vía democrática. Y el convoy en marcha cantaba: “Cuando la sangre judía gotea delcuchillo las cosas van aún mejor“. ¿Fue sólo una canción o expresión de una nueva política?
“Mi hija, eres judía.” Mi madre se sentó juntó a mí, como siempre cuando me quería decir algo importante. Fue pocos días después de que el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP, por sus siglas en alemán) había tomado el poder en Alemania. “Ahoraformas parte de una minoría”, me dijo con voz firme. “Tienes que mostrarles a los demásen tu salón de clase que por ello no eres menos que ellos.” Que por supuesto sabía que eso iba hacer yo. Un poco más decidida, agregó: “No te dejes cuando alguien te quiere atacar.¡Defiéndete!” Una frase que caracterizaría mi vida entera.
Pero, ¿eso qué era, una judía? No pregunté. De alguna manera parecía ser un tema complicado. Posiblemente tendría que ver algo con la religión. Una materia que en la escuela no se enseñaba y que en casa no tenía importancia. Hoy tampoco recuerdo si mi madre explicó esta observación con mayor detalle. Sólo recuerdo que no la entendí.
En cambio sabía muy bien quiénes eran los nazis, cuáles eran sus objetivos y quién era ese Hitler. Eso me lo había explicado mi madre. Quería que entendiera los motivos de sus muchas actividades, todas dirigidas a la lucha contra los nazis. Y que esto era el motivo por el cual tendría que dejarme sola, al cuidado de la empleada doméstica en casa, con cada vez mayor frecuencia. Que eran socialistas había dicho en alguna ocasión de forma casual. Que luchaban por la victoria del socialismo en Alemania, porque sólo entonces se garantizaría la igualdad de derechos de todos los hombres y se descartaría más antisemitismo.
Muchas veces no podía dormir de noche y trataba de escuchar los pasos en la escalera. Si eran botas, me daba miedo que fueran hombres de la SA que venían para arrestar a mi padre. Arrestar, esa era una palabra que pronto iba a ser muy familiar. Con frecuencia se arrestaba a personas que no habían escondido su postura de oposición frente al “nuevo orden”. Entonces se les torturaba en las cámaras de tortura de la SA, en algún lugar en Berlín. Esto lo deducía de fragmentos de conversación, cuando estaba a la escucha detrás de la puerta del cuarto donde trabajaba mi padre: “Como perro a cuatro patas tuve quepasar por un pasillo largo mientras los hombres de la SA me pegaban con látigos.”
Callaba mis temores. Era la primera vez que mi madre no hablaba conmigo de sus preocupaciones. Sentí claramente que nuestra vida había cambiado en las últimas semanas.
Se había vuelto más seria. En mi casa se reía mucho. Ahora éramos más bien callados, más bien pensativos. Así me parecía cuando los tres estábamos comiendo. Cuando hacía preguntas o platicaba algo de la escuela, que para mi madre siempre había sido muy importante, contrario a lo acostumbrado, apenas recibía respuesta. A pesar de desconocer los detalles y la relación de las cosas, ni en detalle ni a grandes rasgos, sentía claramente la tensión que dominaba en mi casa.
Pero el ambiente en la ciudad también estaba cambiado. La vida en la calle se había tornado más ruidosa, menos amable. Altavoces anunciaban con voz chillante la irrevocable soberanía de los nuevos gobernantes y la gran oportunidad que se le había dado al pueblo alemán. Los vendedores de periódicos gritaban los titulares a sus potenciales compradores, para que comprendieran esta suerte. Las columnas de anuncios y paredes estaban afeadas y pintadas con los lemas del partido y visibles desde lejos. Algunos domingos, la muchedumbre corría a las plazas públicas de Berlín donde querían ser los primeros a los que, en nombre del partido, los artistas conocidos sirvieran con grandes cucharones de una olla grande. Era una fiesta popular con tambores, trompetas y flautas para afianzar los lazos entre el pueblo entusiasmado y el NSDAP.
Jamás antes y nunca más volví a ver a mi padre tan indignado como cuando leyó una carta sellada el 7 de abril de 1933. El remitente era el consejo escolar provincial. Informaba que la primera ley promulgada por el nuevo gobierno del Reich contra opositores políticos y judíos también se aplicaría contra mi padre. Esta ley, para restaurar el servicio civil de carrera, determinaba el despido de todos aquéllos empleados del servicio público “cuyaactividad política no garantizaba que defendieran a la nación en cualquier situación y sin reserva“.
“Yo, que participé como voluntario en la Primera Guerra Mundial, debo haber más queprobado mi actitud positiva hacia el Estado Nación“, contestó mi padre a esta carta. Sus palabras eran muestra de su indignación. El catedrático, Dr. Martin Deutschkron, ya no fue digno de una respuesta por parte del Ministerio. La ley se promulgó y se aplicó. Para muchos funcionarios y empleados esta ley significó el desempleo. También nuestro presupuesto se vio afectado drásticamente.
Mi padre, aun si se lo pedían, rara vez hablaba de sus experiencias de la Primera Guerra Mundial. Se notaba que le era difícil hablar de lo que en crueldad no era superable en aquel entonces. Había participado en la batalla de Verdun en 1917. “Todavía veo cómo una balaalcanzó a mi camarada.” Por su participación en la Primera Guerra Mundial el Estado había condecorado a mi padre con la Cruz de Hierro. La puso en un cajón, nunca la usó.
Desapareció misteriosamente en el curso de nuestra desgarrada vida.
“Lleven la estrella amarilla con orgullo.” Con estas palabras los funcionarios de la comunidad judía trataban de alentar a sus miembros, cuando nos obligaron, en septiembre de 1941, a llevar este trapo amarillo fijado a la ropa a la altura del corazón. “Fijado concostura“, así lo especificaba la ley, que aplicaba para niños a partir de los seis años. ¿Con orgullo? La mayoría de los alemanes con los que me cruzaba en las calles de Berlín apartaban la vista cuando se percataban de la “estrella” que llevaba o su mirada me atravesaba, a mí, la marcada, o se volteaban.
Igual que otros judíos, ocasionalmente tuve experiencias agradables. Recuerdo que desconocidos en el metro o en la calle, por lo general en la multitud de la ciudad, se acercaban lo más que podían y me metían algo en la bolsa del abrigo, mientras miraban hacía otro lado. A veces era una manzana, un vale para carne. Cosas que los judíos oficialmente no recibían, al igual que muchas otras cosas que hubieran podido mejorar las raciones de hambre. Pero también había otros, aquéllos que me miraban con odio o hacían caras feas delante de mí para expresar su repugnancia por ser judía. Sin duda, la “estrella” creó un aislamiento discriminatorio para nosotros. En la calle me acostumbré a dar a mi cara la expresión de una máscara. No quería que nadie siquiera sospechara como me sentía de verdad.
¿Qué significaba esta “estrella” para aquellos que nos obligaban a llevarla?, me preguntaba.
¿Servía de blanco o señalaba el rumbo hacia un camino con un final terrible? Reflexionaba.
Llegué a la conclusión de que no tendría sentido informarnos así, y de antemano, sobre el final que tendríamos, nos habría dado miedo y ya no hubiéramos obedecido las órdenes de manera serena, como hasta ahora. Por eso reaccionaba con mal humor cuando mi madre llegaba a casa con rumores de lo que nos esperaría. Le pedí que me los ahorrara. “¿Pero talvez estos rumores sí son ciertos?“, me contestaba.
Sin embargo, nada podía disimular que la situación de los judíos en Berlín se tornaba cada vez más crítica. Casi a diario el gobierno daba a conocer nuevas leyes, nuevos reglamentos, nuevas prohibiciones que se aplicaban a los judíos y que teníamos que respetar. Cuando se nos internaba en una así llamada “Judenhaus”, casa de judíos, siempre tenían que compartir dos personas un cuarto. Para hacer perfecta nuestra marginación, se cortaban los cables de los teléfonos, nos quitaban los radios. Se nos prohibió ir al peluquero al igual que lavar la ropa en una lavandería. Estaba prohibido vendernos jabón. Tampoco huevo o pastel. La compra de los pocos víveres que nos estaban asignados sólo se permitía entre las 16 y 17 horas. Lo primero que nos prohibieron fue acudir a lugares culturales; incluía el paseo “en áreas verdes”. Los animales domésticos fueron victimas de la supuesta “raza de sus dueños”. Ay, en aquel tiempo, el ministerio del interior del Reich debe haber empleado un gran número de ogros, cuya única tarea era pensar cómo convertir la vida en una tortura. El ruido de motores, de los autos de la policía que corren por las calles de Berlín a horas poco comunes, frenando duro frente a una casa, interrumpió el silencio matutino el 27 de febrero de 1943. Un policía salta del auto, se precipita a una casa, sale pocos minutos después con una persona, la tiene agarrada y la empuja con rudeza al auto, se adelanta a la siguiente casa. Ahí lo mismo. Los pocos transeúntes -seguro van camino al trabajo- aceleran su paso.
Seguro sospechan que algo poco habitual está pasando. No querer ver lo que se hizo aquí, no saber lo que está pasando, eso o algo similar, parecía ser su reacción. Las luces se prenden en las casas. Borrosas se ven las caras tras las cortinas de la cocina, desde donde se podía ver mejor lo que sucedía en la calle.
Recogen a los judíos. Los últimos de la antaño orgullosa comunidad judía que aún estaban en Berlín. Con ello, el gobierno nazi cumple su promesa que había dado al pueblo alemán:
¡Berlín se limpiará de los judíos!
Esta acción había empezado en octubre de 1941. Entonces, miles de personas de la comunidad judía recibieron formatos en los que debían indicar sus posesiones. Los formatos llenados tenían que enviarse a la comunidad judía, que estaba obligada a ejecutar todo lo que la Gestapo le ordenaba.
El 16 de octubre, los oficiales de la Gestapo recogieron por sus propias manos a aquellos mil judíos, cuyas propiedades conocían a partir de los formatos. Claro, después de las 20 horas. La hora a la que los judíos tenían que estar en casa, según lo dictaba la ley. Los oficiales en sus abrigos de piel gris reclamaron a Klara Sara Hohenstein, nuestra vecina de cuarto, una dama de unos 65 años, la típica abuela. Diez minutos después se despide de nosotros: “Los señores tampoco saben a donde voy. Les aviso en cuanto pueda.”
A partir de entonces con cierta regularidad salían transportes con mil o mil quinientas personas “hacia el Este“. El número de los deportados dependía de la capacidad de los ferrocarriles del Reich. Pero entonces la Gestapo encargó toda la organización de la deportación a la comunidad judía. Los oficiales alemanes sólo se reservaban el derecho de cerrar los vagones, llenos hasta el tope.
Los últimos judíos de Berlín fueron recogidos en las fábricas donde hacían trabajos forzosos en la fabricación de municiones para las guerras de Hitler. Este día entró en los anales de la persecución de los judíos en Alemania como “la acción de las fábricas” (Fabrikaktion). Pero también se les agarraba donde y como se les encontraba: en sus departamentos, en la calle, en bata, en ropa de trabajo. Sin sospechar seguían las instrucciones, igual que los deportados antes de ellos, de cuyo destino nada sabían. Quedó un pequeño número de aquellos que habían encontrado un escondite y entraron a la clandestinidad, como mi madre y yo.
Yo también los vi desde la ventana, los sigo viendo hoy, como petrificados por el miedo, cómo los meten los policías en los autos. “Rápido, rápido, rápido“, los apresuraban. Esta última deportación de Berlín duró varios días.
Entonces todos se habían ido, mi familia, mis amigos, los judíos ciegos que fabricaban cepillos con Otto Weidt, los soldados judíos de la Primera Guerra Mundial, con las condecoraciones aún en la solapa de su abrigo. No habíamos escuchado ningún grito, no vimos que se rebelasen; les seguimos con la mirada cómo se presentaron obedientemente al último camino. En la noche los recordaba, no dejaba de pensar en ellos: ¿Dónde estaban ahora? ¿Qué les hacían? Empecé a sentirme culpable. ¿Con qué derecho, me preguntaba, me escondo, me zafo de un destino que también debió haber sido el mío? Esta sensación de culpa me perseguía, y nunca más me soltó.
Un año después del final de la guerra mi madre y yo recibimos el permiso de entrada a Inglaterra. En compañía de refugiados mi padre nos recogió de la estación de ferrocarriles en Londres. Lo vi de inmediato: Para los refugiados nosotras éramos los emisarios de sus familiares asesinados. Intentaron contener las lágrimas cuando nos vieron. Éramos la confirmación de que los suyos habían perdido la lucha por su vida en la Alemania nazi. Y de nuevo estaba allí, mi sentimiento de culpa.
Este sentimiento en ocasiones daba lugar a la estupefacción cuando alguien en la Alemania de posguerra me decía: “Hay que olvidar“, cuando no lograban callarme de otra manera.
Decían “También debe saber perdonar“. “Fue hace tanto.” La mayoría con los que me encontraba en Bonn, la capital federal provisional, simplemente los habían borrado de la memoria: aquellos crímenes para los cuales el Estado alemán había creado una maquinaria para asesinar, y que ellos permitieron.
Entonces, de repente supe cual era la obligación que me imponía mi culpa: tenía que escribirlo todo. La verdad, la verdad completa, precisa y sin emociones, tal como la había visto con mis propios ojos. No pretendía con ello que los culpables, y aquéllos que habían callado, trataran de encontrar una forma de expiación frente al pueblo judío. No, no, esto no habría tenido sentido. El pueblo alemán de los primeros años de la posguerra tenía la protección de su primer canciller, quien había afirmado en el parlamento una declaración de gobierno, según la cual la mayoría de los alemanes se habrían opuesto a los crímenes cometidos contra los judíos. Muchos de ellos hasta habrían ayudado a los judíos para escapar de sus asesinos. Ay, ¡ojalá hubiese sido cierto!
Pero yo estaba obsesionada con la idea de que nunca más debía suceder algo semejante.
Que seres humanos puedan amenazar la vida de otros seres humanos, sea cual sea su color de piel, su religión, su opinión política, ni aquí ni en otras partes. Y por este objetivo es válido conocer la verdad, toda la verdad. Porque mientras no se conteste la pregunta cómo pudo suceder tal horror, no se habrá eliminado el peligro de que crímenes similares invadan de nuevo a la humanidad. Con ello quería colaborar aquí, hoy y con todo mi empeño, con toda mi fuerza.
Mi padre y yo estuvimos separados por siete años. Poco antes de estallar la Segunda Guerra Mundial mi padre pudo huir a Inglaterra. En mi recuerdo era un hombre relativamente pequeño, pero vigoroso en sus movimientos, un profesor querido y luchador político, lleno de energía y dinamismo. En el recuerdo mi madre reforzó esta imagen de su esposo durante siete años. Y ahora estaba sentado frente a mí en Birmingham, una ciudad entonces sin vida y descuidada en el centro de Inglaterra, cansado, agotado, como me parecía, pasivo frente a la vida. Durante estos siete años había luchado por su existencia en Inglaterra, sin que se considerara el motivo de su huida de la Alemania nazi. A veces incomodaba su nombre tan alemán, a veces también su acento muy alemán.
Yo en cambio había tenido que luchar por sobrevivir en estos años, dos años y medio en escondites con la ayuda de amigos de mis padres que arriesgaron su vida por mí y mi madre. E igual que ellos estaba dispuesta ahora, después de la guerra, a esforzarme por una Alemania de libertad y democracia. La muestra de ello la di en el primer año de posguerra en Berlín, con apenas 23 años, cuando los soviéticos se esforzaron por ampliar su zona por toda la ciudad de Berlín.
Me percaté de que mi padre estaba desconcertado. En 1939 había dejadoa una adolescente y así me recordaba. Ahora tenía frente a él una mujer joven y enérgica, que había hecho de la lucha por la libertad y el derecho la máxima de su vida. Sus ojos brillaron un poco cuando me confesó, de repente, haber hablado de manera similar alguna vez. Entonces admitió, finalmente, que con el final de la guerra había esperado que lo llamaran de vuelta a Berlín. En toda la extensión de la palabra lo habían echado en 1933. Y por lo tanto, opinaba, tenían que invitarlo a regresar a él, el pedagogo no tan desconocido. Ciertamente, sus cuatro hermanos y sus familias fueron víctimas de los crímenes. Pero aún así seguía creyendo en los alemanes que entonces eran sus amigos e igual que él se sentían obligados a construir una nueva Alemania que inscribiera los derechos de todo ser humano en su bandera. Pero este llamado, esta invitación, no llegó. Cuando lo dijo, desvió la mirada, para no dejar traslucir siquiera la impresión de que envidiaba mi firmeza y mi fuerza de voluntad.
Siguió entonces dando clases de alemán en las escuelas inglesas. Cada mañana buscaba en el buzón esperando encontrar correo de Berlín. En algún momento llegó una carta de las autoridades escolares inglesas, que le recomendaban tomar la nacionalidad británica, si es que quería seguir dando clases en Inglaterra. Lo pensó durante días, luchó consigo mismo.
Y luego aceptó. El certificado lo trajo el cartero.
Tomó el certificado que lo convirtió en ciudadano inglés, durante horas estuvo parado junto a la ventana, el certificado en la mano y miraba a lo lejos, no dejo que nadie se le acercara.
¿Qué habrá pensado en aquellos momentos?
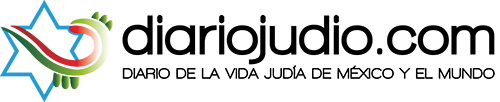




Artículos Relacionados: