Quienes me conocen, saben que dos temas me espolean aguijoneándome hasta sacar la cresta: combatir el discurso de los fanáticos, es decir de quienes se ostentan como poseedores de la verdad absoluta, y la demanda inaplazable de igualdad en torno a la mujer, la trama que hoy nos convoca.
Dicho esto, comienzo por contarles una historia. Cuando Jenny Asse me llamó para pedirme que presentara este libro e hizo patente el título: Judaísmo en femenino, yo vivía momentos espinosos, difíciles. Mi papá tenía días de haber fallecido, y en medio de la tristeza, de la ausencia, emprendía, una vez más, la frontal batalla contra los usos y costumbres de la comunidad a la que pertenece mi familia porque, con una férrea resistencia al cambio, aún hoy, en pleno siglo XXI, se margina a la mujer de los ritos mortuorios.
Generalmente no acepto presentar un libro sin antes haberlo leído de cabo a rabo, pero, en este caso, ya desde el título: Judaísmo en femenino, el texto de Ethel Barylka caía en mí como miel sobre hojuelas.
En aquel momento, acababa de escribir una carta a la directiva de la comunidad defendiendo el rol de la mujer. Sustentada en una revisión a consciencia de las fuentes religiosas, expliqué por qué en franco desafío a las normas comunitarias había tomado el micrófono frente al féretro de mi padre, por qué asistimos al entierro en primera fila a pesar de que querían obligarnos a desistir, por qué habíamos decidido hacer el ereye de la semana en casa y no en el templo como se acostumbra, a fin de que las mujeres pudiéramos expresarnos sin tener que pedirles permiso a rabinos y directivos, permiso que dicho sea de paso nos hubieran denegado, y finalmente por qué, ante mis ojos, resulta inaplazable el cambio.
Aunque varias mujeres hemos emprendido esta lucha de tiempo atrás, no ha habido un movimiento consistente que conduzca a una mayor apertura. En general los hombres, que son quienes asumen casi todos los puestos directivos de la comunidad, se guían por el radar de la costumbre adelantándose a complacer al sector religioso, muchas veces cediendo más de la cuenta.
En general, los directivos no tienen interés o tiempo para indagar a fondo las fuentes, para racionalizar causalidades y temen dar cualquier paso de apertura para evitar confrontaciones con los rabinos. Glorificando los valores de la tradición desdeñan que, en pleno siglo XXI, un siglo que enaltece los derechos humanos de todos, incluidas las minorías, su proceder podría hacer ver a la comunidad como un ente machista y misógino que preserva reglas anacrónicas e infundadas con respecto a la mujer.
En la rebatinga a este respecto, en los últimos años ha habido pasitos para adelante, pasitos pa´trás, como dice la canción. Se dice que las mujeres “ya pueden asistir a los sepelios”, sin embargo, en la práctica se sigue recomendando que no lo hagan. En el velatorio, que ya está en el panteón mismo, los directivos comunitarios y los rabinos usan el micrófono para apostillar la negativa y, al escuchar la recomendación, la mayoría de las asistentes tristemente se pliega sin saber que el origen de este tabú no tiene basamento. Cuando ya ven entrar a algunas insumisas, intentan marginarlas detrás de una barda.
Según me contaba mi tío abuelo Carlos Sacal, en el siglo XIX en Siria, para enterrar a un deudo tenían que caminar largos recorridos con el féretro, cruzando barrios musulmanes. En general había hermandad entre árabes y judíos, pero había extremistas con quienes mantenían animadversión y aprovechaban los sepelios para provocar. Llegó a haber gritos e insultos, y la situación alcanzó un extremo tal que en alguna ocasión intentaron robarse a una mujer. Para evitarlo, como una medida de precaución y supervivencia, las autoridades comunitarias prohibieron que las mujeres asistieran a sepelios.
Así, una norma preventiva que obedeció a circunstancias dadas en Damasco, quizá también en Alepo, se convirtió en costumbre, un rito que se incluyó en el bagaje con el que los judíos sirios inmigraron a América. El tabú, con el tiempo, se fue colmando de superstición y contenidos mágicos, de prejuicios y estereotipos contra la mujer. Cuando yo era niña recuerdo que se decía que las mujeres no iban a los panteones porque eran débiles y lloronas, “sólo hacían escándalo”. Ese era el motivo.
Desde hace 26 años que, en franca rebeldía asistí a un entierro de un familiar cercano, me ha tocado escuchar los argumentos más inverosímiles con los que algunos miembros de la jebrá, líderes comunitarios y ciertos rabinos defienden esta absurda moción. Explicaciones asombrosas que rayan en el terreno mágico de la superstición: “en la Cabalá está escrito que aquí no puedes estar”, “las mujeres atraen al diablo en los panteones”, “las mujeres son sucias o impuras”, “es de mala suerte que estés aquí…” ¿Mala suerte, para ti o para mí?, me atreví a preguntar. Para ambos, para la comunidad entera, responden. Así se las gastan, con esas contestaciones y una infinidad de disparates más.
Aunado a ello, se prohíbe que las mujeres puedan hacer un discurso de su ser querido, hablar del fallecido. Si alguna mujer quiere pronunciarse, porque al fin y al cabo es la manera de cerrar un ciclo, de dar un último adiós, la callan: “Mujeres, no. Mujeres, no. Está prohibido”. Exigen que uno le dé el discurso escrito a un hombre para que él lo lea. La voz de la mujer seduce, dicen, aunque ella hable desde el lugar de las mujeres. Desde esa perspectiva, los hombres no son más que animales voraces que ven un objeto sexual en cada hembra, en cada diálogo casual, en cada transacción social o comercial con una mujer.
Resulta de más añadir que, en las comunidades de origen árabe, una mujer no puede ocupar el puesto de presidenta de la comunidad, se hace todo para evitarlo, como sucedió el año pasado con una candidata idónea, una mujer con décadas de trabajo comunitario que llegó a vicepresidenta, cuyo talento y experiencia superaba a cualquiera de los candidatos varones, y a quien no le permitieron ocupar el puesto por el simple hecho de ser mujer. A ojos de casi todos, hasta de sí misma porque ella no tuvo la fuerza para luchar contra la grilla colectiva, un hombre genera más respeto y dignidad por el simple hecho de serlo.
En general, en nuestras comunidades, no ha habido voces suficientes de hombres y mujeres dispuestos a vivir en concordancia con la modernidad. Ha habido pequeños pasos, muy pequeños, pero las costumbres sin fundamento se han ido enraizando sin que nadie se atreva a romper con ellas. Esta inercia obedece a un mundo de motivos, enumero algunos: desconocimiento, falta de valentía para hacer cambios y asumir un papel activo, son hombres quienes mayoritariamente dirigen las comunidades y las mujeres se conforman con asumir un rol pasivo, no ha surgido un movimiento de presión lo suficientemente significativo, las normas se canonizan como inamovibles, o quizá, el fanatismo ha ido ganando la batalla reduciendo los espacios más plurales.
***
Por ello, porque hacen falta datos contundentes del absurdo de la discriminación a la mujer, voces valientes e informadas, argumentos pertinentes que exhiban las verdades contenidas en las fuentes primigenias y en los textos rabínicos, que analicen el pensamiento judío contemporáneo y la historia de las distintas comunidades, Judaísmo en femenino de Ethel Barylka, se convierte en un texto imprescindible.
Este libro es un compendio inteligente de argumentos actuales, versados y eruditos que estudian, desde una postura ortodoxa, las fuentes primarias y exhiben la falta de fundamento religioso en la visión de predicadores, exégetas, maestros, rabinos y líderes comunitarios que han marginado y marginan a la mujer, interpretando lo escrito desde lo masculino, con una visión parcial y, sobre todo hoy, con altas dosis de ignorancia.
Barylka alude a las explicaciones a las que me he referido en torno a la exclusión discriminatoria de la mujer. Ella ha estudiado a fondo esos disparates y determina que la línea de argumentación procede del sincretismo con otras culturas. Por ejemplo, las respuestas plagadas de superstición con respecto a la “mujer sucia” provienen de Plinio El Viejo, enciclopedista romano cuyos estudios permanecieron vigentes durante al menos diecisiete siglos, hasta que los suplantó el empirismo moderno con su Método Científico.
En su Naturalis historia, Plinio El Viejo escribió que el flujo menstrual es tan pernicioso que, si entra en contacto con los cereales, se convierten en estériles, los injertos se mueren, las plantas de los jardines se secan, los frutos de los árboles se caen, el resplandor de los espejos se enturbia, el filo del acero se debilita, el brillo del marfil desaparece, los enjambres de abejas mueren, el bronce y el hierro se oxidan, hasta la rabia le entra al perro… Y no es broma, Plinio aludió hasta a la rabia del perro. La mujer porque menstrúa es capaz de todos los males, de la mala suerte de la que algunos hablan.
Ya luego, los caraítas, secta antitalmúdica de la Edad Media, que dicho sea de paso quedó excluida del judaísmo, retomaron el concepto de que la mujer menstruante es sucia y que su presencia en un lugar sagrado atrae a fuerzas negativas, diabólicas. Ethel Barylka afirma que estos argumentos primitivos, que algunas veces fueron acentuados por exégetas y comentaristas que perpetuaron los estereotipos, fueron rebatidos con firmeza por sabios como Maimónides y Yosef Karo, autor del Shulján Aruj. Estos últimos escribieron que la mujer nidá o menstruante no es impura. Aún más, señalaron que las mujeres, incluso menstruando, podían leer la Torá, la única condición era que se lavaran las manos antes de hacerlo.
Barylka va más lejos, señala que la marginación de las mujeres que menstrúan calificándolas de sucias, viene del pensamiento de Santo Tomás de Aquino y de diferentes concilios del cristianismo en la Edad Media: el de Nicea, el de Constantinopla, el de Trullo y otros, que evitaban la presencia de la mujer en lugares sacros. Esta prohibición, que ve a la mujer como un ser defectuoso que es preciso marginar, como un ser que despierta pasiones en el hombre por su capacidad de seducción, fue permeando también a una ortodoxia judía, masculina por supuesto, que se fue oponiendo de manera cada vez más categórica a cualquier insinuación de igualdad de género.
La autora de Judaísmo en femenino se pregunta si las mujeres pueden estudiar la Torá, porque algunos les niegan ese derecho, si las mujeres pueden ponerse tefilin para rezar o si ello es un acto irreverente que debe ser castigado, como suele decirse. Basta recordar a las mujeres que luchan por tener un lugar para rezar en el Kotel (Muro de las Lamentaciones) y a quienes se les escamotea ese principio. Según afirma Ethel, no hay prohibición en cuanto a que las mujeres sean estudiosas de la Torá. De hecho, en el Talmud Babilónico hay referencias a “mujeres con rectitud de conducta” que se ponían tefilin y rezaban cada mañana, una costumbre entonces aceptada. Sin embargo, estudiosos del Talmud de Jerusalem no veían esto con buenos ojos y se fue haciendo costumbre la prohibición.
Un caso que en la historia se usó para acentuar el mito es el caso de Bruria, una mujer erudita. Rashi y los autores medievales posteriores a él, señalan que la sapiencia de Bruria no le bastó para evitar que cayera en la tentación, porque, según quedó escrito, fue seducida por un alumno de su marido.
La conclusión de aquel silogismo ilógico y mal intencionado fue que el estudio “lleva a la mujer a la soberbia y a la liviandad de pensamiento”, que “es mejor la ignorancia para la mujer, que la sabiduría”. Tristemente, esa concepción de que a las mujeres había que marginarlas del estudio fue permeando la cultura y perduró por los siglos de los siglos, afectando inclusive la generación de mis abuelas y de mi madre, de quienes sólo se esperaba que tuvieran hijos y atendieran al marido.
Ethel Barylka resalta que el Talmud y los textos bíblicos no presentan una visión monolítica de ningún tema, en el judaísmo no hay verdades absolutas. La riqueza, la vitalidad del judaísmo, se sustenta en la vocación de cuestionar, en la capacidad de discutir ideas, cuestionar a los hombres y sus verdades, inclusive debatir con Dios.
Con humildad y mente crítica, la autora escudriña los textos bíblicos, exegéticos y filosóficos, profundiza en el Midrash y en la Halajá, en los argumentos teológicos, buscando las palabras veladas, las verdades ocultas a sabiendas de que lo que ha mantenido vivo al judaísmo ha sido el juego interpretativo continuo de la ley escrita, donde nunca ha habido verdades absolutas ni respuestas unánimes o unívocas, sino propuestas plurales que van del conservadurismo a la rebeldía, disputándose un lugar en el ámbito de la ley.
Setenta son las caras de la Torá, arguye Ethel, y por supuesto, esa visión debería de aplicarse también al trato a la mujer porque, en realidad, no existe ninguna prohibición para que estudie, vote o se exprese, para que pronuncie discursos o participe activamente en todas las facetas de la vida comunitaria. Arguye: “La autoridad en el ámbito judaico no deriva tan sólo de las cualidades humanas, sino del conocimiento, del saber. Por lo tanto, en una sociedad en la que la mujer no ha tenido acceso al estudio de la Torá, ha quedado obstruida su entrada al liderazgo religioso y comunitario”.
Por siglos, dice, han sido los hombres quienes han ido fijando las reglas del juego, segregando a la mujer y convirtiendo en dogma lo que ni por asomo fue ley. Señala ella que fue la exégesis judía posterior a Bereshit, y fundamentalmente las glosas cristianas, todas escritas por hombres, quienes demonizaron a Eva como mujer fatal, mujer pecadora que sedujo y condenó al pobrecito de Adán.
A pesar de que en la Torá hay grandes protagonistas, matriarcas que son líderes y salvadoras, juezas como Dvora y otras forjadoras de la identidad primigenia, la historia contemporánea se fue permeando de ese mito que arrinconó a la mujer marginándola de la capacidad de pensar, aportar o dirimir. Se convirtió en un ser del que hay que desconfiar, hembras con una esencia seductora, capaces de atraer el mal.
En Bereshit, arguye, había un principio de igualdad: la mujer no salió del pie del hombre para ser pisoteada, ni de la cabeza porque no había la intención de convertirla en un ser superior, sino de la costilla, simbolizando ese papel de igualdad en la sociedad. Dios en aquel libro carecía de identidad, no tenía ninguna propiedad de género, no era mujer, tampoco era hombre.
Sin embargo, dice Barylka, la tradición y el liderazgo de hombres fue atribuyéndole imagen masculina: es Dios, no Diosa. Es un Dios que dicta normas, no es un Dios madre, un Dios fecundo, cercano y compasivo que se embarace y nutra la tierra. Va aún más lejos: en las fuentes originales la palabra hebrea lazun, cuya raíz es zan (nutrir), fue traducida a lo largo de los siglos como sostén o sustento, perdiendo la connotación de nutriente. Así se fue convirtiendo en una analogía de la figura masculina.
¿Qué importancia tendría recuperar la imagen femenina de Dios? ¿Sería un Dios más compasivo?, se pregunta la autora. Más que tener una presencia de fuerza y exigencias, de cumplir mandatos, dice ella, quizá sería baluarte de mayor ternura, contención, sostén y justicia. Un Dios que nutra y no sea solo norma. Un Dios que ame incondicionalmente a sus hijos y, lejos de estar en las alturas, fecunde la tierra dando vida.
Afirma: “Hay quienes creen que el diálogo y el cuestionamiento no son legítimos o que están prohibidos, sobre todo si quienes intentan la lectura son mujeres”. Sin embargo, hoy, cuando vivimos una verdadera revolución que ha abierto posibilidades a muchas mujeres en todos los ámbitos, incluido el religioso, este libro invita una nueva lectura de la Ley, la historia, la concepción de Dios y la práctica normativa judía.
No sólo invita a la disidencia para incluir a la mujer en la vida comunitaria, también atenta contra quienes han mantenido el monopolio de la verdad religiosa arropándola con mitos ajenos, prejuicios, estereotipos o ideas sincréticas. Contra quienes se niegan a romper el cerco del silencio promoviendo el temor de vivir en el pecado, de ser víctima de castigos ante la mínima sospecha de transgresión de verdades aparentemente sagradas.
***
En pleno siglo XXI no es una epidemia crónica buscar un lugar digno para la mujer. De hecho, nadie que se precie de ser moderno puede dejar fuera de su discurso a las mujeres. El feminismo es la gran revolución del siglo XX. Transformó el pensamiento y la práctica, los sueños y las propuestas de vida. Es una crítica radical a todos los presupuestos ideológicos del pensamiento occidental, desde lo político y lo económico, desde lo laboral hasta lo que se da al interior de la familia, incluida la religión.
El feminismo transformó los patrones de las relaciones humanas y puso en duda todas las premisas ideológicas. No es sólo un canje de orden, es la subversión de una manera de pensar y de vivir, y hoy que se han abierto las puertas del conocimiento para las mujeres, resulta imposible cerrarlas.
Isaiah Berlin señalaba que, a partir del siglo XIX, cuando surgió un resquebrajamiento de las piedras fundacionales, prevalece la necesidad de cuestionar premisas irrefutables para poner al individuo como un ente capaz de oponer su voluntad a la naturaleza y a la sociedad. El feminismo, en ese contexto, se inserta como una filosofía y una ética, una teoría y una práctica política. Un conjunto de principios que ha influido en el liberalismo y el socialismo, las teorías del lenguaje y el psicoanálisis, la práctica política y el arte, el estudio de la historia y las propuestas de derecha, izquierda y centro. Ha incidido en la vida cotidiana y en el imaginario colectivo con respecto al lugar social y mental que ocupamos, al trato que aceptamos recibir y el que se nos da.
¿Cómo no ser feminista –se pregunta la escritora Sara Sefchovich, autora de ¿Son mejores las mujeres? –, si desde que el feminismo entra en el sistema circulatorio la vida adquiere un sentido y una libertad que no tenía antes? ¿Cómo no ser feminista si gracias al feminismo se entienden de otro modo las cosas y se vive mejor la vida, por lo que se sabe que se puede hacer y lo que no se puede tolerar? ¿Cómo no ser feminista si las ideas y propuestas del feminismo han traspasado fronteras reales y mentales, llegando hasta los lugares más insospechados?
Cómo no ser feminista –añado yo– si sólo así podemos dotar de dignidad nuestro lugar en la vida social y comunitaria, comprender lo que es justo y lo que es injusto, lo que define nuestras vidas y nuestra historia, lo que da coherencia al futuro de nuestras hijas y también al de nuestros hijos.
Cómo no ser feminista si los procesos de secularización abrieron todas las puertas de saber, todos los oficios… Cómo no serlo, cuando las mujeres estudian, son profesionistas y mantienen sus hogares. Cuando, además, desde la ortodoxia, autoras como Ethel Barylka derriban los prejuicios y estereotipos con los que se sustenta la marginación comunitaria, aportando lineamientos para desmantelar las costumbres popularizadas en el imaginario colectivo y, con ello, abre las puertas de par en par para que las mujeres podamos empoderarnos también en la vida comunitaria, conocer las fuentes y asumir nuestro lugar, un espacio digno, en la vida judía.
Sostiene Barylka con respecto a este nuevo paradigma: “No puede pensarse en un verdadero liderazgo espiritual judío si, de manera intencional, se deja analfabeta a la mitad de la población, a las mujeres”.
Aún más, cómo no ser feminista si la ofensa a la mujer debería ser también un agravio a los hombres. En especial, el argumento del “recato” y la necesidad de llevar a cabo actividades culturales, sociales y religiosas totalmente separados los géneros, hasta con una barrera física móvil, arguyendo que la presencia de la mujer, peor aún, la voz de la mujer despierta los instintos más oscuros, el olfato más primitivo de los machos, una fantasía que exige marginarlas hasta en el espacio físico. ¿No es ofensivo para los hombres mismos este dogma fundacional que asegura que se guían por sus instintos carnales, y que la mujer, ya sea su esposa, su hermana o su hija, no es más que un objeto sexual?
Cómo no ser feminista si, a pesar de los avances en todos los ámbitos, en algunas de nuestras comunidades tenemos que seguir anclados en sociedades oscurantistas, predominantemente patriarcales y machistas que hacen proselitismo secundando la exclusión a la mujer con argumentos falaces como aquellos que sostienen que es “por tradición”, “por mantener la ortodoxia”, “por acatar la Halajá”, falsedades que se sostienen porque aún no aparece un niño, como el del cuento del emperador, que devele la desnudez ante los ojos de todos.
Cómo no ser feminista si pretenden que guardemos silencio, que regalemos nuestra voz a los hombres, que les demos nuestros discursos, nuestros pensamientos y manera de expresarnos, limitando nuestras despedidas, nulificando nuestro ser.
El desafío de un cambio en la narrativa no incumbe sólo a las mujeres. La transformación de este paradigma comunitario exige que, como en los viejos tiempos, haya un intercambio de pensamientos, la capacidad de revocar las ideas absolutas, las verdades unívocas, los planteamientos sin sustento. Ello incumbe a líderes y rabinos, a hombres y mujeres, a jóvenes y viejos.
¿Cómo no ser feministas si el reloj no se detiene, si somos hijas e hijos de nuestro tiempo?
Lo invitamos a ver la cobertura sobre la presentación de este libro, oprima aquí.
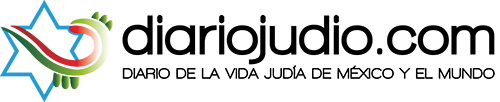
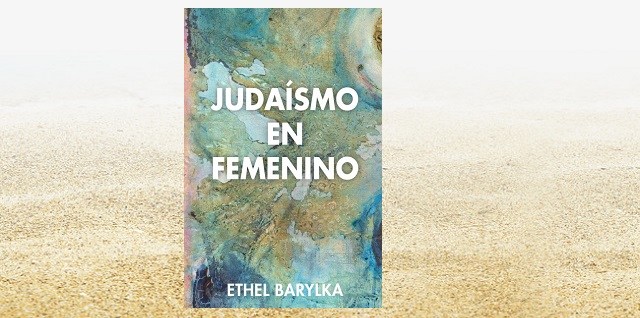
Artículos Relacionados: