Para Alex
Dentro de la oficina el silencio se hacía cada vez más profundo. Cada rayo que alumbraba los rostros pálidos anunciaba un pronto latigazo ensordecedor, seguido de una ola decreciente de tronidos, como de caverna marina. Empequeñecidos frente a la violenta paliza del agua, se sentían compañeros de fortuna en una balsa a la deriva. Una de las secretarias había repartido té azucarado para llenar la hora extra que llevaban todos ahí, en espera del cese de las aguas.
La carretera a Pueblo Viejo había colapsado. Félix recibió la llamada de su ex esposa. Además, era noticia en la radio. Nada grave, pero la vía no reabriría ese fin de semana. La comida estaba guardada, como todos los viernes, en la cajuela de su automóvil. ¿Qué cenarían sus hijas? Marina, la madre, se quedaría e improvisaría algo, no debía preocuparse, las niñas ya lo sabían.
Su escritorio estaba listo para recibirlo el lunes siguiente con el folder de pendientes numerados, la pluma fuente alineada con el vade de cuero, sus tres libros de consulta colocados al frente, entre dos pisa papeles. El sello de la empresa y el colchón de tinta estaban limpios. Félix había tallado las puntas de sus lápices, frotado su goma, acomodado los clips en una pequeña caja, paralelos. Había pasado el trapo desde hacía una hora y prefería no desordenar nada. Miraba por la ventana cómo la hora teñía con negros el cielo mojado.
A las ocho, la tromba se adelgazó en llovizna y concluyó el toque de queda. Contrariamente a lo que esperaba, Félix llegó sin mayor dificultad a su casa, tras librar pequeños asentamientos de coches temerosos frente a un par de charcos. El golpeteo de la lluvia fina sobre la lámina de su automóvil, sobre las banquetas y las hojas de los árboles acusaba las formas del mundo, lo volvía más presente, próximo, casi palpable en la oscuridad. Hacía al menos tres años que no pasaba la noche de viernes en su domicilio. En el vestíbulo colgó su impermeable y guardó su maletín del fin de semana en el clóset de las visitas. Prendió las luces. Percibió unas notas de música clásica, sucias, como de radio mal sintonizada, pero no le causaron reacción alguna. Torció el rumbo hacia la cocina, cuya luz estaba prendida y de donde, recordaría después, llegaba el rumor musical. Como en un sueño descubrió a un hombre en su cocina.
—¡Félix! ¿Qué haces aquí?
No supo qué responder ante la pregunta del desconocido que cocinaba en su estufa entre mucho vapor y aroma a guisado.
—Yo sé que esto es muy raro, continuó el extraño, por favor siéntate, te lo explico, me llamo Gabriel, te lo voy a explicar todo. En serio, todo. ¿Quieres un vaso de agua?
Félix rechazó la oferta con la cabeza. El individuo abría muy grandes los ojos y no le quitaba la vista de encima, como si él, Félix, fuese una aparición fantástica.
—Es muy sencillo, en serio, muy sencillo, —empezó Gabriel. Su manzana de adán subía y bajaba como un pistón. Sus manos grandes y blancas se abrían y cerraban en el aire, en busca de palabras—. Es un poco raro pero es sencillo. Yo sabía que este momento era inevitable, que un día tendría que explicarte …
La serenidad de Félix fue quizá lo más inesperado de la escena. Ante el evento sorpresa en su cocina, el cansancio de la semana se afianzó sobre sus hombros. Se sentó en la mesita y escuchó las aclaraciones del intruso mientras la comida se cocía a fuego lento. Se percató de que tenía hambre.
La historia era la siguiente: Gabriel cuidaba a un anciano en un edificio cercano de lunes a viernes. Los viernes por la noche, la hija y el yerno llegaban al estrecho departamento y él debía marcharse. Pero no tenía adónde. Su familia vivía lejos, en la sierra. Alojarse en un hotel o pensión era gastarse lo que había ganado en la semana. “Estoy ahorrando para comprar un cuarto de azotea”, precisó. Un viernes por la mañana, cuando salía por la compra, “todos los días salgo al mercado a las ocho en punto”— vio cómo Félix abandonaba la casa con una pequeña maleta. Le llamó la atención el peluche gigante, más grande que el hombre que lo cargaba y que apenas cupo en el coche, a presión contra las ventanas. El oso de cumpleaños de Victoria, hará dos años, pensó Félix. Gabriel observó que todos los viernes este mismo señor salía con una maletita y una bolsa térmica, ¿es térmica, verdad?, de comida. Los lunes el coche no figuraba en el escenario. Concluyó que Félix no ocupaba su casa los días en que él necesitaba un techo.
—¿Sabes que podría llamar a la policía? dijo Félix. Se sentía herido por alguna parte del relato, quizá por saberse observado.
—Por favor no lo hagas, nunca en mi vida he robado nada. Perdóname.
En una bolsa de tela grande comenzó a guardar algunas cosas, un salero, un par de cucharones y cubiertos. Apagó la radio, la desconectó y la hizo desaparecer. Creció al instante el rumor de la lluvia en la ventana empañada.
—Mira —Gabriel se detuvo un momento—, por favor piénsalo, no hago daño, dejo todo exactamente como lo encuentro, al milímetro; de hecho, no toco nada, traigo todo lo que necesito conmigo, mi papel de baño, mi bolsa de dormir, todo—. Gabriel vertía el contenido de un sartén y de una pequeña olla en dos platos de Félix. —Te dejo esta comida, espero que la aceptes—.
Félix seguía con los ojos los gestos del intruso mientras enjuagaba sus utensilios, pasaba un trapo por estufa y fregadero, terminaba de empacar.
—Adiós Félix. En el fondo tenía muchas ganas de conocerte. Espero que me perdones, que me comprendas. Siempre imagino que algún día será mi turno, darle techo a alguien, cuando sea dueño de mi cuarto de azotea.
Gabriel tomó su costal, caviló unos segundos con la mirada fija en las baldosa de la cocina.
—Si no quieres que vuelva, deja una luz prendida en la sala. La veré desde la calle el viernes por la noche, y comprenderé.
Félix no distinguió cuando Gabriel cerró la puerta de la calle tras de sí. Estaba solo de nuevo en su casa. Probó la comida que le habían dejado sobre la mesa. Era un platillo vegetariano que le supo delicioso, la salsa era ligera, apenas dulce, sobre las verduras salteadas, el tofu tostado y los piñones. Lo remitió a algún impreciso tiempo pasado, cuando su madre aún vivía.
Fue un fin de semana peculiar de mucha cama y poca actividad física, como no había sucedido desde que nacieron sus hijas. Se sentía incapaz de tomar una decisión respecto a Gabriel. Que una persona cuidadosa utilizara su casa mientras él no estaba, sin dejar rastro, no podía en verdad afectarlo. Pero saberlo era otra cosa. La imaginación es una cabra loca. ¿Y si un día Gabriel lo esperaba escondido en el clóset para matarlo? Para someterlo o atarlo o violarlo y torturarlo en el secreto de su propia casa, sustraído de las miradas por los mismos muros que debían protegerlo. Pero por mucho terror que intentara imprimir a la imagen de un enfermero con la bata manchada de sangre, Félix no se la tragaba. Gabriel le causó una excelente impresión. ¿Pero qué pensaría Gabriel de él, Félix, al mirar sus sillones baratos, la repisa del pasillo con su veintena de libros técnicos y manuales, el clóset minúsculo, los muros desnudos? El orden era impecable, la sobriedad quizá exagerada. Faltaban los objetos, a veces curiosos, casi siempre inútiles, con que se rodea la gente. Félix se consideraba en todo punto chapado según la norma, y poco le hubiera gustado descubrirse un excéntrico o un loco en la mirada del otro. Sentirse uno más del montón le agradaba. Y su casa, con su mobiliario convencional aunque escueto, le devolvía ese retrato.
A medio día del sábado salió a dar una vuelta. A menudo después del trabajo caminaba por el centro y lo disfrutó muchísimo ahora, a la luz del sol, un sol más brillante después de las lluvias de la noche anterior. Vio a las jóvenes parejas agarradas de la mano en el centro del tráfico humano, con la mirada vaga, con la atención concentrada en el contacto de las palmas, ambos cuerpos aislados en un microclima propio. Se alegró con el espectáculo de las familias que miraban las vitrinas, comían helado o atendían un show callejero, en espera de la hora de volver a casa y librar las batallas privadas del baño, el cepillado de dientes, el volumen de la tele. Creyó ver a Gabriel saliendo de una tienda de juguetes, pero no, no era él, se trataba de otro señor con hijos y mujer a la zaga. Las terrazas de restaurantes y cafés estaban abarrotadas.
Un par de veces al mes, Félix se sentaba en una de esas mesas con Lili o con Laura, sus dos amigas de la oficina. Otros días, cenaba en un comedero de su confianza y luego daba un paseo por la vida mundana, alegre con la alegría de los demás. Este sábado, por azares del día soleado y de asueto, las mesas de borrachos no conseguían cohibir la alegría mensurada de las mesas aledañas. La vida parecía por un momento tranquila y justa. No quedaba huella de la tromba del día anterior, salvo quizá el brillo del aire y la vitalidad de la gente, espontáneamente más robusta después de las calamidades.
Alguien lo jaló de la manga. Una señora diminuta, cubierta con un chal, le hacía señal de limosna con una mano y con la otra aseguraba a un ser aún más pequeño, un niño de unos ocho años que a todas luces se había revolcado en el lodo. Por reflejo, Félix cosechó las monedas desperdigadas en sus bolsillos y las donó con el sentimiento incómodo que generan estas escenas. Eran monedas arrojadas al gran pozo de la pobreza, tan inútiles como aquellas cargadas con deseos que yacen al fondo de las fuentes. Pensó en el desconocido de la cocina. Pensó en las cunas abandonadas frente a las puertas. De niño soñaba que a su puerta llegaba un hermanito envuelto en sábanas azules, sujetando un brazalete con un nombre largo y cantante.
Un hermano con quien jugar por las tardes en la casa que habitaba con su madre, una mujer dulce y solitaria. Aunque en sus últimos años se hizo de un auditorio invisible y conversaba ampliamente con los fantasmas del lugar. Lo hacía de manera encantadora, con deferencia hacia sus escuchas transparentes. “¿Cómo sabes que se interesan por tus cosas de humana, madre?” preguntó un día Félix de camino a su recámara. “No lo sé, hijo, pero tienen la libertad de irse sin ofender puesto que son invisibles.” Y añadió: “A mí ellos no me molestan porque ni los veo ni los escucho, y no hay que darles de comer.”
Al volver a casa la encontró sin novedad. Echó de menos su contestadora donde antes lo esperaban mensajes y risas de sus hijas. Mientras encendía las luces supo que su decisión estaba tomada: Gabriel podía alojar ahí los fines de semana. Ya le dejaría una nota si había un cambio de plan. Se durmió temprano y pasó el domingo recostado, mirando la tele y rascándose la panza.
Laura venía muy coqueta el lunes y Félix la invitó a cenar.
—Estaré libre el jueves, respondió. Me encantaría que vayamos al nuevo coreano del centro.
—Juega.
Tuvo mejor suerte con Lili y la noche los halló a ambos detrás de sendos menús con caracteres chinos. Las mujeres tenían una curiosa fijación con la comida asiática. ¿O serían sólo Laura y Lili? Como se trataba de los mismos pedazos de pollo, carne o pescado en cientos de salsas diferentes, escogió al tin marín algo con cacahuate.
Lili era muy bonita, y muy platicadora. Mientras estiraba falda y camisa, contoneándose sobre la silla y recorriendo con la mirada el restaurante, Félix la atajó con su historia del viernes anterior. No lo tenía planeado de esa manera (en realidad no había planeado nada) y una vez lanzado ante la cara atónita de su amiga —quizá más sorprendida por su locuacidad que por la historia misma— continuó con la relación de los eventos hasta su punto final.
—Tienes que cambiar la chapa por una de máxima seguridad y alertar a la policía, urgió Lili.
Félix explicó su decisión del fin de semana pero se topó con un muro de incomprensión por parte de su amiga. Para empezar, ella estaba frustradísima a causa de un malentendido con el mesero que trajo su proteína bañada en una salsa a base de cacahuate, como la de Félix, cuando ella había especificado “ajonjolí”. Muy muy enojada con los chinos. Para continuar, no compartía la visión de Félix respecto a la naturaleza humana. El hombre era a menudo un lobo entre sus semejantes, en eso estaban de acuerdo. Pero para Lili todos eran lobos hasta prueba de lo contrario. Para Félix todos eran inocentes hasta que mostraran los dientes. Él prefería asumir el riesgo a vivir en permanente desconfianza, en el miedo, el aislamiento. No guiaría su comportamiento sobre la ínfima posibilidad de un psicópata, prefería creer en la bondad que en la maldad.
—¿O sea que no te parece de psicópatas penetrar en casas ajenas a prepararte la cena?
Cuando Lili volvió del tocador, desviaron la conversación hacia temas más habituales, como su relación con un futbolista casado. Félix se prestó con desgano. Respaldaba por default las aventuras de sus amigas, pero se sentía defraudado por la desaprobación de Lili. Ella apenas probó la comida con cacahuate y habló pestes de la selección nacional. El helado de lichi con hojas de menta fresca los reconcilió con la velada.
Se preparó mejor para la cena con Laura. Abordó el tema con más oportunidad, no sin antes prevenirla de que necesitaba apoyo en una situación a primera vista chusca. Describió con generosidad al hombre que halló en la cocina: su aseo impecable, su educación y tacto. Insistió en la calidez de su voz. Abundó en la amplitud de su casa. Desde que Marina y las niñas se habían ido, no se había sentado ni una sola vez en la sala. Utilizaba únicamente la recámara y el baño principal, y la cocina para servirse un vaso de agua o recalentar algún platillo comprado. La mala conciencia lo perseguiría por siempre si negaba esta hospitalidad, lo presentía. Además era padre, ¿con qué cara enfrentaría las preguntas de sus hijas acerca de la pobreza e indigencia en las calles?
—Pongo a tu consideración el bienestar de dos hombres que podrían repartirse un mismo espacio en el mejor de los mundos. Ahora bien, amiga mía, Laurita, si estimamos que la sociedad está irremediablemente viciada, que no se puede confiar en un extraño, entonces debemos salir armados con palos para defender lo propio, ¿no crees? No me gustaría vivir en un mundo así. ¿Qué piensas?
Laura se veía conmovida. No había probado bocado: estaba absorta en las aventuras y cavilaciones de su amigo. Félix, muy halagado por el efecto de su relato, atacó una montaña ya fría de tallarines dulces. Había retratado a su visitante sorpresa con trazos tan encomiásticos que ahora parecía poco menos que la aparición de un ángel en tierra.
A pesar de estas exageraciones en la narración, la joven secretaria resultó de buen consejo. Admiró, en primer lugar, su filantropía y declaró que el mundo sería más habitable con almas como la suya. Dicho lo cual, admitió que ella no podría formar parte de aquel mundo ideal por deformación personal. “No soporto la idea de la respiración de otro hombre entre mis cosas. ¿Sabías que la traspiración expele corpúsculos en el ambiente? Aunque sean imperceptibles me los imagino y me da asco. La gente deja partículas —humores, sudor, supuraciones de todo tipo— flotando en el ambiente. ¿Lo sabías?” Aconsejó que cerrara la recámara con llave, así como la alacena. “Imagínate que ese hombre meta una cuchara chupada en la mermelada…” Era mejor, también, que no comentara el asunto con nadie más en la oficina. La gente no comprende esas cosas. Y por favor, llámame a cualquier hora si adviertes algo raro, si oyes ruidos inhabituales. Podemos establecer un código, me dices, por ejemplo, que ya mataste a la vaca. Y entonces yo llamaré a la policía. Qué aventura, ¡qué aventura la tuya!, exclamó Laura durante toda la cena.
Félix salió el viernes por la mañana con su maleta del fin de semana. Apagó la luz de la sala para dejar el campo libre a su huésped, según el código establecido. No hubo tiempo suficiente para instalar una cerradura en su recámara. En cierto modo le parecía un poco rudo el gesto, Gabriel no tenía por qué ir a su cuarto ni él por qué sospecharlo. Hizo, sin embargo, un experimento: arrugó su cobija y sábanas de un modo particular que memorizó. Si alguien se recostaba sobre la cama, lo notaría enseguida. Después del trabajo, antes de enfilar hacia Pueblo Viejo, no resistió a la tentación de pasar en coche frente a su casa. Le parecía gracioso ver su casa habitada desde afuera, como si fuera la casa de otro. A su gran decepción, las estancias que daban a la calle se encontraban oscuras. Si Gabriel estaba en la cocina, no había manera de saberlo. Pero era agradable pensar que alguien cuidaba el lugar en su ausencia. Él, por su parte, iba a ocupar la casa de su ex esposa mientras ella se refugiaba en la de su nuevo novio. Un enroque general.
El lunes por la noche, las arrugas de las cobijas estaban intactas. Ni un indicio del paso de Gabriel. Observó con atención su sala. Le pareció triste, con los burós sin ornamento y los dos recuadros más claros que habían dejado sobre los muros un pequeño armario y una reproducción de los nenúfares de Monet, desaparecidos en la mudanza a Pueblo Viejo. Un vistazo al cuarto de las niñas le devolvió la misma imagen desolada: las dos camitas seguían tendidas bajo las colchas rosa, pero donde antaño rebosaban pañales, botes de crema, juguetes y prendas multicolores ahora solo había estantes y cajones vacíos. Dos peluches viejos, un perro y un lobo, se habían quedado atrás, acaso por descuido, acaso a propósito, y Lupe, la señora de la limpieza, los había acomodado hombro con hombro sobre una repisa.
Trajo de la oficina dos figurines de Lladró que pertenecieron a su madre. Acomodó a la mujer de porcelana sobre una consola de la sala y a los tres niños en barcaza sobre la mesa del centro. Sacó de la bodega algunas decoraciones más: un florero azul, dos acuarelas, una canasta con frutas de papel maché. Le gustó tanto el resultado que se acomodó en un sillón para disfrutarlo como si fuera un invitado. Gabriel, pensó, seguramente dormía en el espacio alfombrado entre el sofá de gamuza y la consola. Desempolvó su colección de latas de refresco, su gran tesoro de adolescencia, que destinó al cuarto de las niñas. Abrió un jabón de tocador nuevo y aromático para el lavabo de la entrada. Se delectó en la armonía de su domicilio.
Los lunes siguientes tampoco pudo detectar a ciencia cierta el paso de Gabriel. Pero cuando desapareció un fajo de billetes de su cajón de la recámara se maldijo por ingenuo y planeó la captura y el encarcelamiento inmediato del ladrón. Hasta que encontró el fajo de billetes en otro cajón. Aun así, las siguientes veces que extravió un objeto —el control de la televisión y el encendedor de la estufa—, urdía largas confrontaciones con Gabriel hasta encontrar, un par de horas o días más tarde, el objeto en el sitio donde él, Félix, lo había olvidado. Lupe, por supuesto, quedaba fuera de sospecha por existir desde siempre. Cuando vendió la casa de su madre, la trajo consigo. Le dejaba dinero por la mañana y encontraba la casa rutilante por la noche. Muy rara vez, en el lugar donde le dejaba el sueldo —la mesita blanca de la cocina—, hallaba una nota sobre algún producto que hacía falta o bien un aviso de ausencia.
Fue ahí, sobre la misma mesita, que dejó una nota para Gabriel, unos ocho meses después de que se conocieran en la cocina. Anunciaba la visita excepcional de sus hijas el siguiente fin de semana. Félix exultaba con la perspectiva de tenerlas en casa, compró nuevas sábanas, peluches y un juego para construir castillos. Había un espectáculo navideño sobre hielo que traía vuelta loca a la infancia nacional y Marina había accedido a prestárselas por esta vez. Para Félix era una premier, y cruzaba los dedos para que se volviera una costumbre. Si Gabriel leyó su mensaje, no lo dejó ver de ningún modo, salvo que no se apareció el viernes indicado. Aunque apreciaba la discreción y natural delicadeza de Gabriel, Félix hubiera preferido alguna señal de su parte.
Hizo la ida y vuelta a Pueblo Viejo el sábado por la mañana. A las 12 de aquel día nublado, se bajaba del coche con su emocionada progenie. No más llegar, Victoria, la mayor, pidió precisiones sobre el árbol con flores rojas que crecía sobre la banqueta frente a la casa, un arbusto de nochebuena que estaba ahí desde siempre. Quería conocer el nombre del árbol. “Nochebuena”, dijo Félix. Ese año las flores eran casi del tamaño de la palma de una mano. Rojo brillante. Había varios arbustos de ese tipo en las banquetas de la colonia, plantados por quién sabe qué entusiasta de la Navidad, pero nadie los advertía porque parecían famélicos de tan enjutos, pequeños y descoloridos. Solo el ejemplar frente a la casa de Félix relumbraba sobre el fondo de cielo plateado. Félix se sorprendió con su tamaño. En el momento en que impedía a la más pequeña de sus hijas arrancar una de las flores, se detuvo una señora con perro.
—Qué hermosa su nochebuena, señor. Le han hecho mucho bien los cuidados.
—Gracias, respondió Félix. ¿Qué cuidados?
—Los del otro señor.
—¿Qué señor papi?, preguntó Victoria a su padre.
—Un señor que vive en la casa de tu papi y cuida la planta.
—¿Hay un señor en la casa, papi?
—No. No hay nadie en la casa, Victoria, nunca, dijo Félix acariciando la cabeza de su hija. Miró a la señora con cara de muy pocos amigos.
—Perdóneme. Fue lo que él me dijo. Yo solo paso los fines de semana y sólo quería ser amable. Usted disculpará.
Como jalaba la correa de su perro mientras daba estas últimas palabras, parecía que le hablaba al animal.
El arbusto de nochebuena siguió gozando de excelente salud, esa navidad y el resto del año. Saludaba con sus manos verdes y, hasta el final de la temporada, con sus labios rojos, al hombre que volvía noche con noche de su oficina gris. Félix dejó un recado de agradecimiento a Gabriel, pero no encontró señal de vida. Le pidió por escrito una respuesta, en vano. Trató de sorprenderlo una noche de domingo, pero no había nadie en casa. Su huésped habría encontrado otro arreglo. O comprado su cuarto de azotea. ¿O perdido su trabajo? Los ancianos no duran para siempre… Aun así, la nochebuena de Félix se distinguía entre los demás arbustos de la calle, cada vez más robusta, más frondosa, más floreada como si recibiera cuidados asiduos y expertos. Pero por más que Félix recorrió las calles de su vecindario, nunca volvió a encontrarse con Gabriel. Ni siquiera pudo reencontrarse con la señora del perro, con quien habría platicado muy gustoso del señor que cuidaba su planta.
https://yaelweissprose.wordpress.com/
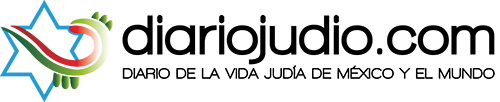

Artículos Relacionados: