“México, el único país al que le hemos hecho verdadero daño, es ahora el único que reza por nosotros y por nuestro triunfo, con oración genuina. ¿No es realmente extraño?”.
Walt Whitman, 1864
Estados Unidos ha sido un vecino difícil, a veces violento, casi siempre arrogante, casi nunca respetuoso y pocas veces cooperativo. México, en cambio, ha sido el vecino ideal. A cada agravio respondimos, no con la otra mejilla, pero sí con un gesto de resignada nobleza, una salida práctica y un ánimo conciliador. Aunque hemos tenido episodios trágicos y épocas de tensión, nuestra buena disposición nos ha permitido convivir por casi doscientos años en un clima general de paz que muy pocos países fronterizos pueden presumir. Ahora un millón de personas cruzan legalmente la frontera todos los días y nuestro comercio anual equivale a un millón de dólares por minuto. Los diez estados que integran la frontera de ambas naciones no solo representan, en conjunto, la cuarta economía del mundo sino que también son un vibrante laboratorio social y cultural.
De pronto, para nuestra sorpresa y desagrado, vimos a Donald Trump desplegar en su campaña una agenda rabiosamente antimexicana. Tras haber sido electo, mostró su disposición a cumplirla. Y la está cumpliendo ya, de hecho, con acosos y acciones proteccionistas, como es el caso de Carrier y Ford. Su amenaza más reciente ocurrió en la conferencia de prensa de hace una semana, cuando advirtió una vez más que México pagará por el muro que él quiere construir. Por eso, para México, tal vez ha llegado la hora de cambiar la posición conciliatoria que utilizó para amortiguar el daño de sus agravios históricos.
El primer agravio fue, por supuesto, la invasión de Estados Unidos de 1846 y 1847. En ella, México perdió más de la mitad de su territorio. Fue tan traumática que es el tema de nuestro himno nacional. James Polk, el presidente estadounidense que la provocó, era un próspero terrateniente cuyo cordero sacrificial fue México. Tenía una idea ridícula de los mexicanos, a quienes creía racialmente inferiores. Había que provocar la guerra para acrecentar la supremacía blanca y la causa esclavista. Al son de “Yankee Doodle” la guerra contra México desató una euforia nacionalista sin precedentes en Estados Unidos.
De los cerca de 75.000 estadounidenses que participaron, murieron 13.768, una proporción mayor de la que cayó en Vietnam. El número de muertos mexicanos nunca se ha precisado, pero fue mucho mayor en términos absolutos y relativos. La referencia a Vietnam no es gratuita. Según testimonios periodísticos y epistolares de la época, en Estados Unidos las tropas estadounidenses cometieron numerosas masacres y atrocidades. Winfield Scott bombardeó Veracruz con un saldo de seiscientos civiles muertos, entre ellos un gran número de mujeres, ancianos y niños. Los estadounidenses que se habían hecho una idea napoleónica del enemigo se toparon con tropas valientes pero improvisadas, descalzas y mal armadas. “No creo que haya habido una guerra más perversa que la que emprendió Estados Unidos contra México”, escribió Ulysses S. Grant en sus memorias.
Y, sin embargo, México asimiló la derrota: apoyó a la Unión en la Guerra de Secesión y desde 1876 abrió las puertas a la inversión estadounidense en ferrocarriles, minas, deuda pública, explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, servicios públicos, industria, bancos y petróleo. En 1910 la inversión de Estados Unidos en México era mayor que la de todos los otros países en su conjunto.
El segundo agravio ocurrió en febrero de 1913. En las primeras elecciones plenamente democráticas de nuestra historia había llegado al poder Francisco I. Madero, educado en California, admirador de Estados Unidos y a quien se conocía como el Apóstol de la Democracia. Pero al embajador Henry Lane Wilson le preocupaba que las políticas de Madero afectaran los intereses de las empresas estadounidenses.
En la propia sede de la embajada y con la tácita indulgencia del secretario de Estado de Taft, Wilson fraguó con los altos militares mexicanos un golpe de Estado que desembocó en el asesinato del presidente y el vicepresidente. El país se precipitó de inmediato en una espantosa guerra civil con un saldo de cientos de miles de muertos. Y México pospuso por casi noventa años la democracia.
Y, sin embargo, en 1917 cuando en el Telegrama Zimmermann, Alemania le propuso a México una alianza contra Estados Unidos con la promesa de devolverle los territorios perdidos en 1847, el presidente Venustiano Carranza se negó.
El tercer agravio fue una prolongada hostilidad. En 1914, los marines ocuparon Veracruz. En 1916, las tropas de Estados Unidos penetraron por el norte en busca de Pancho Villa, quien había atacado el pueblo de Columbus, Nuevo México. Frecuentes “noticias falsas” publicadas por la prensa de Hearst y apoyadas por las empresas petroleras buscaban desatar una nueva guerra y estuvieron a punto de lograrlo en 1927, cuando el presidente Coolidge creyó que su vecino del sur se volvería Soviet Mexico. La presión del congreso la evitó, pero tras la nacionalización petrolera de 1938 las relaciones se tensaron nuevamente. Hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, México nunca dejó de temer una invasión estadounidense.
Sin embargo, el país nunca rompió con Estados Unidos. Por el contrario: honró sus deudas y compromisos, acogió e inspiró a sus escritores y artistas, promovió la inversión estadounidense, cooperó con Roosevelt en su “Good Neighbour Policy”, le declaró la guerra al Eje en 1942 y mandó un escuadrón aéreo a la guerra del Pacífico. En 1947 se abrió una etapa de cooperación que el reportero de The New York Times Alan Riding bautizó como la era de los “vecinos distantes”.
Esta etapa culminó en 1994, cuando nos volvimos vecinos cercanos, socios y hasta amigos. Juntos logramos que nuestro comercio bilateral creciera 556 por ciento y esperábamos conseguir que la zona de Norteamérica se fortaleciera aún más. Por desgracia, la llegada de Donald Trump ha cambiado todas las reglas. Con respecto a México, 2016 fue el preludio de una nueva confrontación entre los dos países, no militar (aunque en un discurso, tácitamente, no la descartó), pero sí comercial, diplomática, estratégica, social y étnica.
Por eso, México necesita cambiar la fórmula de apaciguamiento empleada hasta ahora. El congreso mexicano debe darle al mundo un ejemplo de dignidad exigiendo al próximo presidente de Estados Unidos que ofrezca una disculpa pública por haber dicho que los mexicanos somos “violadores” y “criminales”. Esta declaración sería la mejor señal de que las negociaciones, por duras que sean, se realizarán en un marco de respeto mutuo y buena fe. Otro punto no negociable es el muro. El gobierno mexicano debe dejar absolutamente claro que, por supuesto, México no pagará pagar nunca, en forma alguna, por el muro. Si esas dos condiciones no se cumplen, no existen bases para negociar.
La prioridad del gobierno de Peña Nieto debe ser preservar las ventajas objetivas de nuestro comercio bilateral. En cuanto a las deportaciones masivas, México debe oponerse firmemente. No solo serían lesivas para ambas economías sino que atizarían aún más el odio racial, cuyo resurgimiento es indigno de la gran historia democrática de Estados Unidos. Finalmente, hay que advertir que una aguda crisis económica en México provocada por las políticas de Trump, ocasionaría una inestabilidad sin precedentes en la frontera y una inevitable ola migratoria que ningún muro podría detener.
La amistad entre dos naciones modernas es una relación de mutuo beneficio cuya armonía vale la pena preservar. Debe evitarse la confrontación. Pero México no es el país indefenso de 1846. En caso de conflicto, cuenta con recursos legales para responder en el ámbito comercial, migratorio, diplomático, de seguridad, etcétera. Y no está solo, porque encontrará el respaldo de actores claves en la política, la economía y la opinión pública de Estados Unidos y el mundo. De su éxito depende el bienestar de decenas de millones de personas. Y esta es una batalla de un alto significado ético que vale la pena librar.
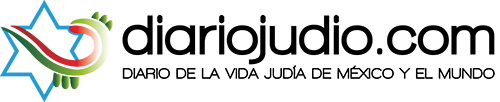


Artículos Relacionados: