No sólo nació en un pueblo durante la Rusia zarista, sino que Chagall pasó su infancia en el barrio hebreo más humilde de Vitebsk. Su abuelo era carnicero, pero entendía que había divinidad en la mirada de la vaca, de la gallina, del caballo y de la cabra. Tal vez como el Papa Francisco cuando quería serlo de pequeño. (El Papa cuya crucifixión favorita es el Cristo blanco de Chagall). Su padre era pescadero, y encontraba en la sinagoga lo mismo que el pez bajo el mar: amparo, silencio, vida. El tío era violinista.
Con todos estos ingredientes en la familia, cómo no sería para Chagall el mundo una parábola religiosa. Por eso es un acierto inmenso que la Fundación Canal haya ordenado, en la exposición “Chagall. Divino y humano” piezas y espacio siguiendo el patrón de un santuario: comenzando por las litografías de temas mundanos (amor, ciudad, estudio del artista…), el recorrido crece como la luna hasta mezclarse con las escenas religiosas. Y, sin previo aviso, el visitante ha pasado del circo a la imagen de Moisés, abrazada a las tablas su cabeza.
Porque “no existe nada donde no esté Dios”. Así lo creyó el artista. Dios estaba en una rama. Dios estaba en la música de una flauta. Dios estaba en la gallina de su abuelo, que tocaba el violín de su tío. Y de esa sala de exposición u oración, donde giran las fábulas de la vida, se accede al “sancta sanctorum”, una pequeña sala donde se exhiben sus obras sobre la Biblia. Aquellas ilustraciones que Chagall concibió durante dos meses en Tierra Santa, donde palpitan (Jeremías, Isaías…) todas esas historias del libro sagrado que el pintor definía como “poesía comprometida”.
El Picasso judío
Otro acierto de la exposición es que sus muros explican lo justo. Un pequeño texto cuenta que a Chagall le comparaban con Picasso por su volumen de producción de obra y su amor por el dibujo y el grabado. El resto, que nadie diga que el espectador no es capaz de imaginarlo por sí solo. El exilio abriendo taller en París, la concupiscencia del color, las maternidades en medio de la guerra… Pero existía una razón por la que Chagall nunca podría llegar a compararse muy en serio con Picasso ni con nadie: “No habría sido artista si no hubiera sido judío”.
Nadie habla de que Chagall fuera practicante ni absoluto creyente. Sólo de que su entrada a la universidad la tuvo que pagar por ser judío. De que escribió su autobiografía dirigiendo el Teatro Hebreo. De que, tras pasar por la tragedia de perder a su esposa, pintó la caída de un ángel. De que, en definitiva, el mundo de la trascendencia marcó el día a día de Marc Chagall. A veces para bien y a veces para mal.
Su opción fue la de componer un caleidoscopio con todas esas alegría y dolores. Reivindicar que todo, el bien y el mal, está interiormente conectado. Que incluso del sufrimiento puede aprenderse la luz. Quizá por eso la exposición del Canal termine en una sala alargada, llamada “cementerio” en el plano, en la que contra pronóstico no hay ni rastro de pintura religiosa. Lo que hay son los aguafuertes con los que Chagall ilustró “Las almas muertas”.
Desde luego, este detalle confirma que el mensaje de Chagall, siempre metafórico, es una mayor confianza en el más allá que en el corrupto más acá. Quizá un consuelo: nos queman la sinagoga, nos quitan la libertad, pero hacemos un ramo de flores y conseguimos un bosque; trazamos una forma y vemos en ella el mundo. ¿No es eso actitud mística, divinamente humana?
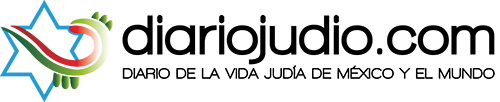



Artículos Relacionados: