Dory Sontheimer nació en Barcelona en 1946. Sus padres lo hicieron, unos cuantos años antes, en Alemania. Eran de origen judío. Pero esto ella no lo supo hasta mucho tiempo después, cuando presentó en casa al que acabaría siendo su marido y su padre decidió explicárselo. Lo que tampoco sabía entonces, y tardaría unas cuantas décadas más en saber, era que aquello no era lo único que se escondía entre las raíces de su familia.
En 2002, después del fallecimiento de su madre, encontró unas cajas misteriosas en un altillo, detrás de unos edredones. Había cartas, fotografías, pasaportes, carpetas. Lo que contenían lo desgranó en dos libros editados por Circe, Las siete cajas (2014) y La octava caja (2016): la huida desesperada de su familia de un régimen antisemita, la muerte de más de una treintena de parientes por el exterminio nazi, el destino del negocio que provocó que Dory naciera en el lugar donde nació.
Sobre el silencio de sus padres, que se convirtieron al catolicismo en la España franquista de los años 40, ella misma da una explicación a Público desde el otro lado del teléfono: “Hicieron borrón y cuenta nueva: decidieron no hablar del pasado para protegernos”. “Yo los había escuchado hablar de la Lehmann alguna vez”, sigue Dory. “Me sonaba que era una fábrica de porcelana alemana en la que había trabajado mi abuelo, pero poca cosa más. Me imaginaba que harían tazas de café o cosas por el estilo, pero nunca pensé en lo de las muñecas”.
La fábrica Lehmann. Este es el punto de partida de esta historia. Todavía conserva el nombre. Y una dirección: carrer Consell de Cent, 159. Puede visitarse. Se accede por un callejón cubierto y de suelo irregular, machacadas las piedras por el peso de los carruajes que antiguamente lo cruzaban. Da a un patio en el que sobresale una imponente chimenea de ladrillo de más treinta metros de altura, construida en 1903.
Dory entró por primera vez en este sitio hace diez años, cuando ya trabajaba en la documentación que había encontrado en la casa de sus padres. Perseguía el rastro de una empresa fundada en Núremberg que se dedicaba a la producción de muñecas y que a comienzos del siglo XX abrió una sucursal en Barcelona. Descubrió un sitio en el que hoy trabajan arquitectos, joyeros, artistas, ceramistas, editores y el personal de un restaurante de ahumados.
Pero sí. La fábrica Lehmann existió como tal. Y la abrió una empresa alemana para la que trabajaba su abuelo paterno, que llegó a ejercer de máximo encargado. Todos sus socios eran judíos. Se dedicaban a la juguetería y el negocio marchaba bien. Tanto que decidieron expandirse e instalarse en la capital catalana, donde encontrarían más mercado y una mejor posición estratégica para exportar a América. El propio padre de Dory, tiempo después, se mudaría a Catalunya enviado por la compañía.
La prosperidad se frenaría en seco cuando los nazis accedieron al poder. El Reich lanzó un decreto que obligaba a las familias judías que tuvieran una empresa propia a cerrarla o venderla a manos que ellos consideraban arias. En 1938, acorralados por las nuevas ordenanzas, los propietarios de la Lehmann traspasaron su fábrica de Núremberg a Craemer & Co. Y trataron de huir como pudieron del país. Algunos, como sus abuelos paternos, lo consiguieron. Otros no. Acabaron en los campos de exterminio del este, donde no salvarían la vida.
“Pero los Craemer se comportaron bien después de la Segunda Guerra Mundial, yo misma logré contactar con ellos”, detalla Dory, que averiguó que, tras la claudicación del Ejército nazi, cuando en Alemania se constituyeron los famosos tribunales para la restitución de las víctimas del Holocausto, el padre de la familia escribió a su abuelo por si quería regresar a casa y recuperar el negocio. “Sabía que tenían derecho a hacerlo”.
Tampoco tuvo un destino más plácido la sede de Barcelona. Con la sombra del fascismo asomando cada vez más descaradamente, la situación se enturbió. En 1937, unos meses después del estallido de la guerra civil, la fábrica fue colectivizada y se destinó a la producción de cubertería para el Ejército republicano. Pero el conflicto tuvo el peor de los desenlaces. Una vez terminado, las empresas colectivizadas retornaron a sus dueños, pero no fue el caso de la Lehmann catalana, cuyos vínculos judíos no lograron esquivar la atención de la autoridad. Según un acuerdo firmado en 1939 entre el ministro de exteriores germano, Joachim von Ribbentrop, y Ramón Serrano Suñer, ministro de Franco, los negocios con capital judío quedaron nacionalizados. Fue el golpe definitivo.
Dory recuerda que, cuando ya estaba tratando de reconstruir la historia del negocio a partir de los recibos y los documentos que había descubierto en las cajas, fue a visitar a un amigo que en su casa de Sant Feliu de Guíxols tenía una colección de más de 500 muñecas antiguas. “No me preguntes por qué, pero entré en la habitación e inmediatamente me fijé en una de ellas. Mi amigo me dijo que era una muñeca judía, y cuando le pregunté que cómo sabía eso, apartó el pelo de la nuca y me enseñó una estrella de David grabada”. El ejemplar también tenía marcadas dos letras, una ‘K’ y una ‘R’. Eran las iniciales de un porcelanista que había trabajado para su abuelo.
Las muñecas de juguete empezaron a venderse mucho a finales del siglo XIX. Era un objeto apreciado entre las clases acomodadas. Atestaban los escaparates de las tiendas, se introducían en las escenas domésticas e incluso se incorporaban con frecuencia como personajes en los cuentos para niños. Cada vez se hacían más pequeñas, acercándolas a la dimensión de los bebés, y sus caras se confeccionaban con porcelana para que su apariencia fuera más creíble, en ocasiones incluso en talleres de artistas reconocidos.
La ropa que les cubría el cuerpo marcaba las tendencias de la moda infantil de la época. Los diseños más conocidos se hacían en Francia, pero la mayor parte de la producción venía de Alemania, básicamente de la comunidad judía, que a medida que creció el antisemitismo procuró catapultar el producto al exterior, sobre todo en esos territorios donde no pesaban tanto las medidas contra los judíos.
La hermana de Max Sontheimer, el abuelo de Dory, se casó con Max Lehmann, que fue quien fundó la fábrica de porcelana en Núremberg. Para celebrar el matrimonio, la pareja se fue de viaje a Barcelona, que un año antes había inaugurado la primera exposición internacional. Lehmann quedó tan maravillado con la ciudad y sus comunicaciones con el continente americano que cuando en 1894 decidió hacer crecer su compañía, tuvo claro adonde apuntar.
El barrio escogido fue L’Esquerra de l’Eixample, que por aquel entonces era uno de los distritos industriales más activos de la ciudad. La compañía ganó fama en poco tiempo por introducir el juguete de porcelana en el mercado español. Tenía más de 250 trabajadores en las instalaciones de Consell de Cent y colaboraba con varios almacenes, tornerías y sastrerías locales.
Después de que su hijo falleciera en la Primera Guerra Mundial, Lehmann delegó el control de la sucursal en su cuñado, que más tarde haría lo propio con su hijo, Kurt Sontheimer. Este pasó a actuar como representante de la empresa en España, Argentina y Cuba. La madre de Dory, Rosa Heilbruner, había sido despedida de la cancillería de Friburgo cuando Hitler se hizo con el control en Alemania. Y acabó también en Barcelona, donde conocería a su futuro marido.
Al poco tiempo, sin embargo, se dieron cuenta de que estaban acorralados. El país que los había acogido había caído atrapado por las garras de una dictadura y regresar a casa, sabiendo cómo estaban siendo perseguidos los judíos en el norte, tampoco era una opción. “Todo lo que estaba sucediendo con la comunidad judía era un clamor”, expuso Dory hace unos años en otra entrevista. “En mayo de 1939, Franco aprobó la Ley de fronteras y entonces mis padres vieron las dificultades que tendrían incluso si querían traer la familia aquí”.
Los abuelos paternos de Dory, finalmente, pudieron huir y salvarse. Acabaron en La Habana, después de que en España les denegaran el visado. Su abuela fallecería de un infarto al saber que todas sus hermanas habían muerto en la guerra. La otra parte de la familia todavía tuvo peor suerte. Dory conserva toda la correspondencia que sus padres intercambiaron con los abuelos maternos. Fueron deportados en 1940 y llevados a campos de internamiento franceses. Pudieron saltar a Marsella y desde allí buscar los permisos para cruzar la frontera. Pero no los consiguieron. Dos años después fueron deportados a Drancy, y de Drancy a Auschwitz. Sus historias acabaron como las de otros muchos familiares que no lograron escapar.
Para Dory, hablar de todo aquello sigue siendo impactante. Por cómo se truncaron las existencias de tantos de sus parientes. Por cómo se enteró de esas tragedias. Para ella, hoy Barcelona ya no solo es el lugar donde nació, creció y construyó un hogar. También es el sitio donde sigue conservándose la fábrica que cambió la vida de su familia. Esa chimenea de ladrillo que continúa expulsando humo, aunque ahora sea de los pollos, las mantequillas o los quesos que se ahúman en la estufa de leña de un moderno asador.
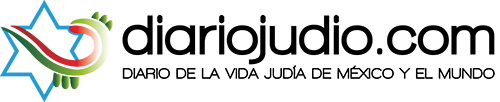




Artículos Relacionados: