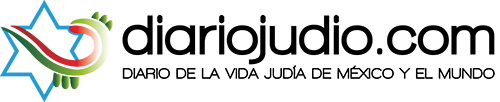En noviembre de 1859, con mar gruesa y vientos contrarios, en medio de una lluvia oscura, se hundió la Liberty, una goleta de Su Majestad la reina de la Inglaterra en la que viajaba el ebanista Thomas Mainroad, experto en reparación de mástiles y timones. Era su tercer viaje y aunque prefería la tierra firme, su trabajo a bordo estaba bien pago y tenía la ventaja de los puertos exóticos y los paisajes desconocidos que estimulan y dilatan la imaginación. Thomas fue el único sobreviviente de aquel desastre atlántico, resistió diez días en altamar aferrado a un madero que, con el tiempo, sería su cuaderno de bitácora, su estela votiva, su libro de roble y por último su paño de lágrimas, ya que en el naufragio perdió lo más importante que tenía, un aguafuerte con la imagen de sus padres, las herramientas heredadas y un viejo anillo de sello.
Grabó, una vez a salvo y en el madero de su salvación, retomada su vida y reemprendido su oficio, los movimientos del sol y el vuelo de las gaviotas, sus pensamientos de solitario y sus pensamientos de muerte. Los ruidos del oleaje, sus recuerdos infantiles, las aventuras vividas en islas cuya evocación le llenaba la boca de miel una sonora, los nombres propios de las mujeres que conoció en Bristol, las tabernas que le gustaban. Le dijeron que eso que labraba se parecía a un tótem del Canadá, a un obelisco egipcio y a un tronco trajinado por hormigas o termitas, pero él decía que era el códice de su vida, el testamento de lo que había experimentado, soñado, sufrido, amado, olvidado y vuelto a recordar. Su formón era diestro para los nombres y las muescas que marcaban los años y, una vez secada al sol, su tabla de náufrago resultó ideal para todo tipo de escritura. Alguien le comentó que los remos venecianos en desuso iban a parar a manos de los hacedores de violines y violas, y que cuando más vieja y buena era la madera más memoria tenía del agua que había acariciado y más fácilmente imitaba su voz.
Grabó escenas de su adolescencia, las características de las casas en las que había vivido, el perfil de los paisajes que amó, grabó los nombres de su mujer y de sus dos hijos hasta que el madero parecía una filigrana, una exótica obra de arte tan llena de historias y anécdotas que sólo él sabía dónde empezaban unas y terminaban otras. Thomas no solía mostrar esa pieza de hábil ebanistería por timidez o bien por temor a que otros la codiciaran, ya que parecía una escultura hecha de suspiros vivos y escenas sublimes, pero ni a su mujer ni a sus hijos les gustaba demasiado aquel testimonio de madera salada. Cuando llegó la hora de irse al otro mundo, el momento del nuevo y final naufragio en el mar de la enfermedad, quiso que su hijo mayor se quedara con el madero como una muestra especial del cariño que le tenía, pero al notar el gesto de rechazo, cierto rictus de disgusto que el joven no pudo evitar, decidió cedérsela a un sobrino también ebanista, quien de buen grado la tomó con asombro entre sus manos y le dijo:
-Gracias, Thomas, la obra de tu naufragio tal vez evite el mío.
Thomas Mainrod, debilitado por su enfermedad, sonrió y dijo:
-Ningún naufragio ajeno evita el nuestro, pero lo que tú hagas con la materia de ese desastre, lo que hilvanes al azar de tu recuerdo, te dará la fuerza de atravesar cualquier mar y cualquier tormenta. La vida no sólo reclama ser vivida, también quiere que le grabemos un sentido, cierta coherencia, un collar de milagros en medio de las decapitaciones del tiempo. Una vez que mueres y por la gracia del cielo vuelves otra vez la vida, cada detalle de tu existencia de sobreviviente te parece digno de ser recordado.
Thomas cerró los ojos y suspiró aferrado a su almohada como antes al madero de su salvación. Le pareció oír la divertida risa de las gaviotas pero eran los gritos de unos niños que pasaban junto a su ventana de agonizante.