En una batalla más entre el gobierno y el poder judicial, el pasado 15 de marzo la Corte Suprema de Israel suspendió un plan del primer ministro Benjamín Netanyahu, aprobado por la Knesset, para expulsar a miles de migrantes africanos que desde hace más de un lustro se encuentran ilegalmente en territorio israelí.
Dicho plan prevé, a partir del 1 de abril, la “deportación voluntaria” de unos 38 mil hombres solos (mujeres, niños y quienes estén a su cargo se salvarían de momento), provenientes la mayoría de Eritrea y Sudán, hacia terceros países, previsiblemente Ruanda y Uganda. Todo, en un plazo de tres meses.
La alternativa deja poca opción a lo “voluntario”. O aceptan marcharse, en cuyo caso recibirían 3 mil 500 dólares y un boleto de avión hacia otro país, o serán considerados “infiltrados ilegales” e irán a la cárcel. Según el diario Haaretz, el gobierno israelí ya habría ofrecido a Ruanda y Uganda una cantidad similar de dólares por cada migrante expulsado que reciba.
Pero ocurre que tanto el gobierno ruandés como el ugandés niegan que hayan aceptado dicha oferta. Y los deportados no pueden ser repatriados a sus países de origen, porque el régimen de Eritrea ha sido acusado por Naciones Unidas de crímenes “generalizados y sistemáticos” contra la humanidad; mientras que el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, está bajo orden de captura de la Corte Penal Internacional (CPI) por genocidio y crímenes de guerra.
Por lo tanto, la iniciativa de Netanyahu y la coalición que lo sostiene no sólo es inconstitucional, sino también violatoria del derecho internacional humanitario. Pero, como siempre, el primer ministro apeló al derecho de Israel de defender sus fronteras. Según él, si no se hace nada respecto del fenómeno migratorio, pronto los no judíos se contarán por centenas de miles y constituirán “una amenaza para los fundamentos de la sociedad israelí y la seguridad e identidad nacionales”.
No es la primera vez que la Corte Suprema interviene. En los últimos años ha ordenado al menos tres modificaciones a la ley migratoria, y en agosto de 2017 dictaminó que no se podían establecer acuerdos con terceros países, a menos de que las deportaciones fueran voluntarias, además de que no se debía mantener internados por más de un año a los inmigrantes indocumentados en las llamadas “cárceles abiertas” del desierto del Negev.
Sin embargo, en diciembre pasado el gobierno logró pasar una enmienda a la llamada “ley anti infiltración”, para poder seguir con sus planes. Una de las principales promotoras del endurecimiento es la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, perteneciente al partido ultranacionalista Hogar Judío.
El celo de la ministra es tal que inclusive ha promovido una reforma legal para dificultar que el máximo tribunal del país pueda revisar las leyes aprobadas en la Knesset. Y para presionarlo a avalar sus políticas de expulsión, no ha vacilado en mostrar videos falsos en los que los inmigrantes cometen supuestos delitos.
Hacinados en casas precarias o pobres refugios, sobre todo en los suburbios de Tel Aviv, la mayoría de los inmigrantes eritreos y sudaneses lleva una vida miserable, con trabajos esporádicos y mal pagados. La mendicidad y los actos de pillaje han proliferado, y los israelíes que viven en esas zonas deprimidas consideran que sus fuentes de empleo y su seguridad están amenazados.
Casi todos estos migrantes llegaron a Israel entre 2007 y 2012 a través del Sinaí, ya que en 2013 el gobierno israelí reforzó los 250 kilómetros de valla fronteriza con Egipto, haciendo el paso prácticamente imposible. Además, desde hace años campea en esa península una rama del Estado Islámico, lo que constituye un alto riesgo para quien se atreva a cruzarla.
Aunque así el flujo migratorio se redujo prácticamente a cero, en los últimos años Israel no ha gestionado la situación de quienes se refugiaron en su territorio, dejándolos en un limbo legal. Pese a que provienen de países donde imperan la violencia étnica y religiosa, así como la represión gubernamental, Netanyahu los califican como “migrantes económicos”, atraídos por el alto nivel de vida que distingue a la sociedad israelí.
Consecuencia: no califican como refugiados. Muchos de filiación musulmana, y otros de confesiones cristianas o animistas que prevalecen en el África subsahariana, son vistos con recelo y calificados por el discurso oficial como “infiltrados” que, según los más radicales, “ponen en riesgo la existencia de Israel como Estado judío y democrático”.
En este contexto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reveló que menos del 1% de los 50 mil refugiados africanos que se encuentran en territorio israelí ha conseguido regularizar su situación. Y organismos como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han denunciado que el gobierno de Netanyahu ni siquiera se esfuerza por hacerlo.
Según la legislación internacional, antes de deportar a un migrante indocumentado debe examinarse si procede o no su solicitud de asilo. Pero las autoridades israelíes se han tomado su tiempo y, mientras, mantienen en el confinamiento y la indefensión a los solicitantes. Muchos, desesperados, optaron por continuar viaje hacia otros países, varios con consecuencias fatales. Y el temor es que la expulsión masiva multiplique estos casos.
La ONU, AI, HRW y otras organizaciones humanitarias llamaron al gobierno de Israel a cancelar las deportaciones y buscar alternativas legales como la regularización o la reubicación en países donde la integridad no esté en riesgo. Pero en esta coyuntura un importante sector de la sociedad israelí, y núcleos judíos en el exterior, no sólo han protestado, sino que se han organizado para impedir que la alternativa de los migrantes sea la expulsión o la cárcel.
Más allá de sus historias de horror y miseria, un factor que ha jugado un papel en las protestas ciudadanas ha sido el color oscuro de su piel. La sociedad israelí con frecuencia ha sido señalada de mostrar rasgos racistas, aun entre los propios judíos, privilegiando por ejemplo a los blancos ashkenazis sobre los morenos sefaradíes. Pero peor es la situación de los judíos negros de origen africano.
En 2015, el video de una paliza que dos guardias blancos le propinaron a un soldado israelí negro provocó violentas y multitudinarias protestas. Pero sobre todo destapó la discriminación que sufren los judíos etíopes que emigraron a Israel. Amparados por la Ley del Retorno, los llamados falashas detentan la ciudadanía israelí, pero más sobre el papel que en la realidad.
Así, salvo excepciones, los más viven en guetos miserables, con escaso acceso a los servicios públicos; desempeñan labores precarias y reciben salarios bajos; pocos alcanzan una buena escolaridad y muchos engrosan las filas del desempleo y la delincuencia juvenil, por lo que la persecución policiaca y las palizas, como la del video, son frecuentes.
Entre la población general, muchos no los quieren como vecinos, amigos o compañeros de trabajo y, menos aún, como parientes. Pero lo más estruendoso fue la revelación de que las mujeres falasha fueron sometidas de manera engañosa a un programa de anticoncepción, que a la postre redujo la natalidad de ese colectivo hasta en un 50%.
Las protestas que eritreos y sudaneses realizaron en semanas anteriores para llamar la atención sobre su expulsión, recordaron aquellas prácticas discriminatorias. Máxime, porque estos migrantes han sido blanco de expresiones xenófobas y racistas por sectores que se sienten amedrentados por su presencia. “¡Negros fuera!”, han gritado algunos.
Pero del otro lado del espectro social se dio una defensa inusitada. En el mismo enero, cuando se anunció la expulsión, el movimiento de Rabinos por los Derechos Humanos convocó a los israelíes a dar albergue en sus casas a los migrantes africanos, para que no fueran ni deportados ni encarcelados.
Bajo el nombre de Ana Frank, la niña judía que fue ocultada por sus vecinos holandeses para salvarla de los nazis, e inspirados en las “ciudades santuario” que actualmente protegen a los indocumentados de las políticas de Donald Trump en Estados Unidos, los rabinos dijeron que extenderían su solicitud a los kibutz, escuelas y sinagogas. Y muchos de inmediato se apuntaron.
A ellos se sumaron sobrevivientes del Holocausto, quienes consideraron que era un “deber moral” del Estado judío proteger a quienes huían y solicitaban asilo, tratando de salvar sus vidas y las de sus familias. Y se preguntaron qué habría sido de muchos de ellos durante la guerra, si los llamados “Justos entre las Naciones” no se hubieran arriesgado a darles albergue.
Luego, más de 400 escritores, actores y directores de cine, además de centenares de otros artistas, académicos, profesores, médicos y profesionistas reconocidos se solidarizaron con los migrantes; y hasta pilotos de la línea aérea nacional, El Al, aseguraron que no se prestarían a “llevarlos hacia la muerte”.
Miembros de la Knesset opuestos al plan de deportaciones también expresaron públicamente su repulsa. Y la Agencia Judía, que se encarga de repatriar judíos de todo el mundo, pidió que se diera reconocimiento legal a 500 migrantes africanos que llegaron al país como niños, y se formaron en sus aulas.
Las adhesiones también vinieron del otro lado del Atlántico. Cinco prominentes líderes sionistas de Estados Unidos conminaron a Netanyahu a no proceder a la deportación masiva de migrantes africanos, ya que en su opinión ello podría “causar un daño incalculable a la reputación moral de Israel y el pueblo judío”.
La misiva fue firmada por el rabino Marvin Hier, uno de los fundadores del Centro Simón Wiesenthal y quien pronunció una oración en la inauguración presidencial de Donald Trump. Y también por el rabino de Nueva York, Avi Weiss; el exdirector de la Liga Anti Difamación, Abe Foxman; el renombrado abogado y activista Alan Dershowitz; y el erudito ortodoxo Rabi Irving Greenberg.
Todas estas protestas, más su flagrante inconstitucionalidad, dieron pie a que la Corte Suprema suspendiera el plan gubernamental. Ésta, sin embargo, dio al gobierno israelí hasta el 26 de marzo para que expusiera sus motivos. Se sabe que lo hizo, pero hasta el momento no hay respuesta.
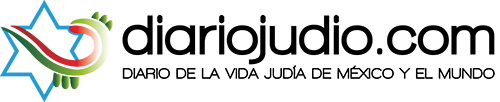

Artículos Relacionados: