“Israelita” es una palabra que procuro evitar. No es el gentilicio del actual Estado de Israel, cuyos ciudadanos son más bien israelís. Lo que “israelita” significa es “judío”. Y ni todo israelí es judío –menos del 75 por ciento de la población se identifica como tal– ni todo judíos es israelí: de los 15 millones de personas autodenominadas judías que hoy viven ni la mitad son ciudadanas de Israel.
Así, cada que escucho la palabra “israelita” para aludir a una persona con pasaporte israelí experimento un tremor de puntillosidad: quien vota y paga sus impuestos en Tel Aviv o Jaifa es israelí –sin importar origen étnico, identidad cultural o religión–, los amigos con pasaporte mexicano que me guardan gefilte fisch de su seder de Pesach son judíos. Israelita será el Rey David.
Hoy la distinción importa más que nunca. Acaso reprobemos las acciones políticas y militares del gobierno israelí pero de ellas no son responsables los judíos, como los actos terroristas de Hamas no son obra de “los palestinos”. Renunciar a esa visión permite clamar justicia para los miles de palestinos caídos en Gaza y para las mujeres israelíes secuestradas y violadas, sin incurrir en contradicción.
No hay incongruencia: tan altamente deseable es el cese al fuego en Gaza como la repatriación de los rehenes a territorio israelí, y a esos elusivos objetivos deben apuntar los esfuerzos de líderes políticos, organismos internacionales y ciudadanos. La ruta de las reivindicaciones identitarias conduce al solipsismo político, a la frustración, a la ira; el único paradigma útil para pensar Medio Oriente hoy es el de los derechos humanos.
Tales ideas no son poderosamente originales –he leído y escuchado a muchos articularlas mejor que yo– y ni siquiera es la primera vez que yo me pronuncio en esas coordenadas. Sin embargo, un texto reciente –“The New Antisemitism”, de Noah Feldman, destacado en portada de la actual edición de Time– me ha recordado la importancia de repetirlas, acaso de predicarlas.
Feldman es judío, y se preocupa por el aparente alza del antisemitismo en el mundo. Ello no le impide ver que éste es también efecto colateral de los populismos contemporáneos y de su lógica polarizante –de su necesidad de articular un Otro–, y que criticar a Israel no es un acto antisemita per se; también que las palabras tienen peso y que, aun cuando nos estremezca lo que acontece en Gaza y reprobemos la cosmovisión bravucona de Netanyahu, acaso debamos pensar bien qué significa genocidio antes de usar el término.
El texto de Feldman es hoy lectura obligada. Y no porque confirme mis prejuicios –discrepo en varios de sus postulados– sino porque nos recuerda la importancia de “examinar nuestros propios impulsos, nuestras narrativas sobre el poder y la injusticia, nuestras creencias”. Eso urge.
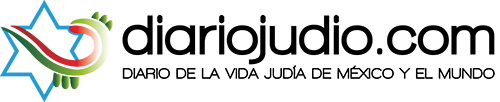

Solo un traidor a la patria diría eso. Apoyo a Netanyahu en todo