En los Estados modernos se da por descontado que la libertad religiosa es uno de los más importantes derechos humanos y, por tanto, ese valor está asentado en las constituciones y cuerpos legislativos de cada nación. El concepto opera también para dar legitimidad a quienes no profesan religión alguna y se autodefinen como agnósticos o ateos. Cuando además existe una separación estricta entre religión y Estado, se fortalece sin duda el que la predominancia demográfica de algún credo religioso no se convierta en elemento promotor de discriminaciones y exclusión de los fieles de las religiones minoritarias ni tampoco de quienes se mantienen al margen de cualquier credo.
Así fue que, gracias a definirse el Estado mexicano como laico, estableció un espacio de tolerancia y respeto hacia las minorías no católicas residentes en el país, en la medida en que, ante la ley, la identidad religiosa de cada individuo no debe interferir en absoluto en sus derechos ciudadanos plenos. Sin embargo, las cosas no son así en todas partes. En amplias regiones de nuestro mundo actual la separación entre Estado y religión no existe o es muy frágil.
Ejemplos extremos son las teocracias islámicas como las que existen en Arabia Saudita e Irán, o como la que abanderan los talibanes en Afganistán que se han adueñado de nueva cuenta del control de ese país. En esos casos en los que la ley islámica o sharía es la que reglamenta la vida pública e incluso buena parte de la vida privada de los individuos, el trato a los no musulmanes es oficialmente el establecido sobre la base de la interpretación del Corán, que predica que judíos y cristianos son “pueblos del libro”, al haber recibido en tiempos previos al surgimiento del Islam, la palabra de Dios. Por ende, se puede convivir con ellos, respetándoles sus derechos de culto religioso, siempre y cuando acepten su condición de “dhimmis”, es decir “tolerados”. Ello implica derechos diferenciales y desde luego menores que los de los musulmanes en múltiples áreas de la vida nacional.
No es así con otros credos que están fuera del marco judío o cristiano, credos que, bajo el régimen de la sharía, son considerados herejía y, por tanto, son perseguidos y discriminados. Algo parecido sucede con los ciudadanos librepensadores, quienes para subsistir en esos países necesitan ocultar cuidadosamente su falta de fe, debido a que los castigos por el delito de herejía pueden ser tan extremos como la pena de muerte. Incluso en esos países la conversión del islam a cualquier otra religión califica como apostasía, la cual está sujeta a penas igual de radicales.
En otros países de mayoría musulmana en los que la influencia occidental ha sido más intensa, pero que conservan una fuerte preeminencia del islam, la situación es un poco más ambigua. Está el caso de Egipto, por ejemplo, donde cerca de 10% de su población se define como cristiana copta. La legitimidad ciudadana de tal conglomerado está establecida en la legislación, pero ello no impide que en momentos de fuertes turbulencias sociales esta considerable minoría religiosa haya sido objeto de frecuentes atentados terroristas, como incendios de iglesias y violencia física contra los fieles coptos.
El artículo 64 de la constitución egipcia garantiza la libertad de culto, pero aún así el reporte de 2021 de la Asociación Internacional de Humanistas por la Libertad de Credo revela que, tanto desde el ámbito oficial como desde los comportamientos sociales generales, es común la violencia, sobre todo contra los no creyentes. Un estudio de Pew Research Center de 2013 reveló que 90% de los egipcios musulmanes consideraban que abandonar el islam debía de ser castigado con la muerte, mientras que quienes han llegado a manifestar su ateísmo en público han tenido que pasar años en la cárcel o huir de plano del país, temerosos por su vida. Desde luego que en tales condiciones los no creyentes egipcios se cuidan mucho de manifestarlo.
La novedad al respecto es que el 11 de septiembre pasado, en el marco del lanzamiento de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos, el presidente Abdel Fattah al-Sisi hizo la siguiente declaración; “Respeto a los no creyentes. Si alguien me dijera que no es musulmán ni cristiano ni judío, le diría que es libre de escoger”. Un gran avance, sin duda. El problema es que de inmediato en las redes sociales y entre el clero conservador del país estallaron las protestas, demandando la conservación del statu quo. Esto revela que las leyes y la forma de pensar de algunos dirigentes de avanzada pueden evolucionar, pero casi siempre la acendrada tradición religiosa y el temor a los cambios —sobre todo cuando lo que está en juego es la aceptación de aquello que ha sido satanizado por siglos— constituyen barreras formidables para bloquear cualquier tipo de apertura en esos temas.
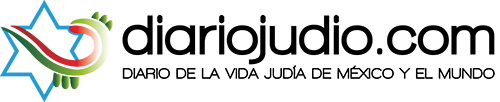

Artículos Relacionados: