El Dépor sabe a infancia. Preña los recuerdos de nostalgia. Es casa y cobijo, centro irremplazable de unión comunitaria. En el Dépor, me sucedieron muchos “por primera vez”: el primer piropo, el primer artículo, las primeras lecciones de vida, las primeras veces en el boliche y el cine, el ligue con Moy –mi esposo– y hasta una expulsión determinante. Vayamos por partes.
La torta de salami
La primera vez que me dijeron que era bonita fue una tarde de sábado en los pasillos de mármol, afuera del Salón Mural. Tenía siete u ocho años, los caireles me llegaban a la cintura, era introvertida, rellenita y bastante insegura. Como bien aprendí en casa, no hablaba con desconocidos. Aquel señor me perseguía incesante, insistía: “Tienes unos ojos verdes preciosos, se van a pelear por ti los muchachos”.
No le creí, yo tenía prisa. Eva, mi madrijá, nos ponía pintas si llegábamos tarde al mifkad de Macabi que, si mal no recuerdo, se llevaba a cabo en el estacionamiento, atrás de la cancha de futbol. La comida que nos servían era espantosa, cantábamos una porra: “arroz quemado, mal cocinado…”, por eso, antes de irme al camión, salía disparada a la barra de Don Pepe –un gordito moreno y amable que coronaba su cabeza con un cantinflesco gorro blanco rectangular– a comprarme por cinco pesotes un Delaware y una rica torta de salami. Casi siempre había que hacer una larga cola para finalmente poder treparnos en un banco elevado de plástico rojo, y poder ordenar.
Eran deliciosas: una telera pachona y fresca, apretujada en egapak en la que se comprimía la delgada y bien calientita rebanada de salami con el aguacate, la lechuga y los frijoles, aderezado todo con crujientes rodajas de zanahorias en vinagre. Un manjar.
Ese día, por andar atendiendo piropos, llegué tarde al mifkad. Ya habían terminado el “Amod Dom”, “Amod Noaj”; el cuadro de macabeos uniformados era infranqueable. Cantaban el himno y a los que llegamos tarde nos dejaron relegados. El Rosh Macabi y los roshim de las diferentes shijvot no atendieron razones.
“¿Por qué llegas tarde?”. “Es que fui con Don Pepe”. “Pa’ que aprendas, ahora me das tu torta”. Fue tal la injusticia que, durante horas, me lo imaginé atragantándose a mi costa. Aprendí la lección: no hay que atender piropos y, para evitar a los envidiosos, más vale esconder sigilosamente la torta bajo el brazo.
Los sábados de “cinito”
Muchos sábados, tiempo antes de ir a Macabi, mi mamá nos dejaba en el Dépor con Mary, nuestra nana. Ahí comíamos, nadábamos en la alberca chiquita –ubicada entonces donde hoy es Plaza Macabi–, y de 4 a 6 de la tarde gozábamos de la función del cinito. Recuerdo especialmente las cintas de: Viruta y Capulina, El Gordo y el Flaco, Pili y Mili, Marisol y Rocío Durcal.
El auditorio se llenaba de niños latosos que gritaban y tiraban palomitas. Yo era una mosquita bien portada que me quedaba sentadita toda la función esperando ser afortunada en la rifa final. Mi mamá me lo repetía: “los niños educados tienen recompensas en la vida”. Su sentencia, sin embargo, no funcionó: mi boleto jamás resultó premiado y nunca regresé a casa con muñeca o patineta, ni siquiera con el premio de consolación que eran dulcecitos que repartían a montones.
Al salir de la sala, lo que más me intrigaba era ver el rostro de aquella mujer tan famosa en el CDI: la de Gloria, la mujer del micrófono, que voceaba con ritmo melodioso y voz inigualable a los niños o papás perdidos y, sobre todo, varias veces al día, al señor Garduño, encargado del personal. Cuando voceaba a “Fito, Fule y Mayer”, o a “Moishe, Shimen y Berele”, veía uno correr a la mitad de los chamacos del Dépor.
Más de una vez le pedí que llamara a “mi hermana”. Por supuesto yo mentía. Quería sentirme importante, escuchar mi nombre con su afamada voz que acentuaba cada sílaba como si cantara: “Atención…Niña Sil..via.. Chereeem… Niña Sil..via.. Chereeem… su hermana la espera… frente al auditorio”.
¿Me presta un veinte?
Un poco más crecida iba al Dépor con amigas. Era un acto de libertad andar sueltas, vivir a salto de mata un día completo haciendo rendir cada centavo de nuestro domingo. De hecho, fue un hallazgo descubrir la tienda de los trabajadores, en el pasadizo de atrás de las calderas, porque podíamos comprar dulces más baratos, diez Motitas por un peso, minúsculos Canels, Charritos, sopes calientitos, Pascuales Boing, refrescos Titán, Jarritos, Chaparritas y Barrilitos, cocteles de jícama y zanahoria, y hasta económicos menús de comida corrida.
Desde la entrada, con credencial en mano, se sentía uno importante. Había quienes se masticaban la funda plástica, roja o azul celeste, como si de chicle se tratara, aquella en la que el señor Don Eli, el de los calcetines, se anunciaba: “Entre el zapato y el pantalón, hay un detalle de distinción”.
En el Dépor hacíamos de todo. Retar en el squash, aunque los grandes nos sacaran en medio minuto arguyendo cualquier pretexto; el más socorrido: que no traíamos “el uniforme”. Tratar de apuntarnos en una cancha de tenis con “El Capi”, que era amo y señor y apartaba las canchas para los buenazos o para quienes tomaban clases entre semana con “los profes”, aquellos jovencitos entregados que, de atajadores, se convirtieron en maestros. Nadar en la alberca intentando no invadir los carriles del equipo. Aventarnos del trampolín de tres metros o colarnos al cuarto de máquinas para apreciar, desde las claraboyas, el fondo de la poza de los clavados donde estaba pintado el escudo del Dépor, un sitio donde podía uno claramente aquilatar el emocionante zambullido de quienes se tiraban marometas desde las alturas.
Quizá, observando a los expertos, fue como me animé a tirarme de la plataforma de cinco metros que, casi siempre, estaba cerrada. Era sólo para el uso del equipo de clavados. Alguien tuvo a bien informarme que se podía esquivar la trampa de madera que bloqueaba los escalones para impedir el paso y, más de una vez, me aventuré –muerta de miedo– a saltarla. Ya arriba, sólo fue cuestión de cerrar los ojos y contar: “uno, dos y tres…”, rezando para que el salvavidas no me castigara. Lo inevitable era caer de panzazo al agua, un golpe que me dejaba adolorida, sin aire y sin habla. Mi sueño, nunca consumado, fue tener el valor, y la oportunidad, para lanzarme de la plataforma de diez metros. Dicen mis hijos que todavía puedo, habrá que ver.
En la tienda del Profe Villegas, debajo de los baños de mujeres había de todo. Shampoos Vanart de huevo –globitos en presentación plástica individual que costaban un peso–, esos que al intentar abrirlos con los dientes, ya enjabonado uno en la regadera, explotaban en la boca; zacates ásperos y largos; jabones de La Rosa y de coco. Raquetas Wilson que él mismo encordaba, yoyos Duncan con buenas cuerdas para intentar ganar los concursos, speedos, gallitos de bádminton y trajes de baño de Lycra con los que, Villegas presumía, cualquiera podía nadar más rápido.
Lo más común era pasearnos en el asoleadero, aquel inmenso jardín salpicado de jóvenes y viejos, chavas en bikini, muchachos que se comían el mundo a bocanadas recargados en aquellas incómodas sillas de bandas plásticas amarillas entrecruzadas que, cuando uno se sentaba en ellas, se quedaban tatuadas en la piel. Para comer, había que tratar de ganar una de las mesas con sombrilla metálica, armas mortales cuando había ventarrón porque salían volando dando piruetas, atropellando lo que encontraban a su paso hasta terminar acostadas en el suelo.
La visita a la enfermería era obligada. No porque estuviera uno enfermo, sino para descubrir que, a diferencia de en las escuelas, ahí sí había un médico de verdad: el doctor Alter, platicador y atento, a la espera de emergencias.
En el fondo del CDI, cerca de las canchas de tenis y de las de futbol rápido, se escuchaban con nitidez los trompetazos de los militares cuando llamaban a la inclusión a filas, el clap clap de sus botas sincrónicas, el repiqueteo de las cornetas, los tamborazos de la banda de guerra. Los deportistas, de este lado de la barrera, se quejaban de que perdían la concentración, responsabilizaban de sus yerros al toque sorpresivo. Muchas bolas salían disparadas, como en home run, al Campo Militar y los cedeístas pasaban el día gritando: “Bolita, por favor”. Los soldados las regresaban, pero no faltaba la ocasión que, deseosos de ganar dinero fácil, las revendían a través de la malla divisoria.
En el Dépor era clásico encontrar a niños pidiendo un veinte prestado disque para hablar a su casa, es decir una moneda de cobre de veinte centavos que servía para el teléfono público. Era pan de cada día que el teléfono se tragara los veintes y que el usuario, enojado por el timo, golpeara la caja hasta lograr conversar con su amigo o familiar. De ahí la frase: “ya le cayó el veinte”, porque sólo cuando caía la moneda, podía uno ser escuchado por el interlocutor. Sin embargo, aquello del veinte “para hablar a casa”, era una coartada. A muchos de esos niños, terminando la jornada, los podía uno encontrar comprando provisiones con Don Pepe o en la tiendita de los trabajadores, contabilizando decenas de monedas como si hubieran roto su cochinito.
Resultaban inolvidables las kermeses y Yom Hayeled que se organizaban en el Dépor, donde todas las escuelas y organizaciones judías ponían su stand en las canchas de cemento. Había feria, juegos mecánicos y lo mejor: una codiciada tómbola donde se rifaban autopistas, muñecas que hablaban, televisiones y aparatos eléctricos donados por miembros de la comunidad. Casi todos los niños salíamos premiados con pollitos de colores en bolsas de papel estraza que, al paso de los días, cuando se convertían en salvajes gallos, terminaban sacrificados; moribundos peces en bolsas de plástico que dejaban de respirar a las pocas horas; o lo más codiciado, los maqueches, unos escarabajos con piedritas pegadas en el lomo que vivían en una caja con agujeritos, comían madera y servían como prendedor.
Tener la credencial de la Biblioteca, aunque uno no leyera, era una distinción. No olvidó aquel día que, con una amiga, me perdí durante horas entre los pasillos colmados de obras para devorarnos lo que seguramente fue uno de los títulos más codiciados de la época: Respuesta sexual humana, un libro gordísimo que tenía todo lo que cualquiera quería saber sobre sexo y tenía miedo de preguntar, escrito por Masters y Johnson –una pareja de ginecólogo y psicóloga, pioneros en el campo de la sexualidad humana, que entrevistaron a cientos de parejas y publicaron un exhaustivo manual del amor, el gozo y las disfunciones sexuales. Sin parpadear nos escondimos sigilosas por horas, como si estuviéramos leyendo Playboy.
Al final del día me recogían en la entrada del Dépor, a mí no me dejaban tomar el “Sonora-Peñón”. Esperaba el coche familiar trepada entre los barrotes blancos de la salida, aún en el interior del CDI, detrás del puesto de fruta y chicharrones, que daba servicio en la calle, popularísimo entre los cedeístas. Cuando por algún motivo no podían venir por mí, hacía lo que todos los chavos: pararme en el estacionamiento en la cola de los aventones. “¿Para dónde va?”, le decía a cualquier desconocido. Casi cualquiera mostraba disposición, eran tiempos sin desconfianza ni miedo, de ciega solidaridad grupal.
Los baños
Lo más divertido era entrar a los baños. Había que mostrar nuevamente la credencial y ser aceptado por Chabela que, aburrida, pasaba sus horas registrando cuántas mujeres hacían uso de los baños, contabilizándolas con su pulgar en un marcador plateado.
Había que tener la credencial a mano para comprar fichas de toallas y para obtener en renta la llave de un buen casillero, es decir uno de piso a techo porque lo común eran los chiquititos de la última fila. Yo le sonreía a Lupita, una gordita muy enojona, para que me consintiera con casillero grande. No sé para qué lo quería porque mi petaquita era minúscula y, por pésima deportista, carecía de raqueta. Ni siquiera contaba con las envidiables provisiones que tenían algunas para ir a las regaderas.
Las niñas, por lo general, éramos muy pudorosas; nos tapábamos hasta lo que no teníamos y, por supuesto, una toalla medianita no bastaba. Había que pagar más por la ficha grande. Mi mayor vergüenza era toparme con una señora conocida que circulaba desnuda por los pasillos, cantando despreocupada los hits de “La rancherita del cuadrante”. En una mano apretaba su canastita en la que se desbordaban decenas de coloridos frascos embellecedores y, en la otra, cargaba despreocupada la toalla enrollada. Mostraba sus lonjas descalzas, sus pechos caídos, sus miserias agotadas. Yo la evitaba a toda costa. Si escuchaba su canto, salía disparada para el otro lado con el fin de evitar saludarla.
Cuando lograba colarme al vapor –librando a las dependientas de los baños, mujeres gordas que casi siempre lavaban las regaderas en fondo rosa de poliester, o en brassiere y calzones– era día de fiesta. En penumbras las adultas conversaban sin prejuicios. El vaho salía a borbotones, especialmente cuando alguien se animaba a usar la regadera helada de presión. Era difícil descifrar el rostro de quienes sentadas sobre papel estraza, supuestamente para evitar infecciones, se ponían mascarillas de aguacate en el rostro, pepinos en los ojos y mayonesa en el cabello. Ahí se pasaban recetas de cocina y de belleza, y ventilaban asuntos íntimos mientras sudaban en el calor infernal. No entendía cómo soportaban conversaciones enteras en esa antesala del purgatorio. Incapaz de respirar, corría a un cuartito intermedio para tomar aire, y casi siempre me quedaba a medias en lo más interesante: si su hijo era un santo casado con una aprovechada, si el marido la engañó, si el dinero no le alcanzaba o si había algún “buen partido” para su hija solterona.
Los cuartos de masajes eran aún más enigmáticos: nalgadas y azotes, golpes secos a plomo, manotazos incesantes. No podía entender que hubiera mujeres dispuestas a pagar para ser golpeadas. Me moría por asomarme y, cuando alguna vez lo logré, alcancé a ver a una mujer corpulenta en paños menores con un rodillo en una mano, mientras su clienta permanecía tendida con placidez sobre la cama. Al percatarse de mi mirada, me corrió a gritos.
Tampoco nos dejaban entrar al gimnasio reductivo, que más bien parecía cuarto de torturas. Algunas adultas pasaban horas vibrando de pie, sostenidas apenas por una banda en la cintura, con la promesa de que ese movimiento las libraría de lonjas y pronunciadas nalgas. Luego se acostaban en la cama de rodillos milagrosos que giraban sin cesar para reducir la celulitis. Y, para finalizar, se trepaban inclinadas en las camas para abdominales, con los pies amarrados en las alturas.
Lo más frustrante era tomar un regaderazo. Atrás de las mamparas divisorias había un hueco por el que, desde el cubículo vecino, cualquiera podía cambiar la temperatura del agua. No faltaba la ocasión en que con los ojos llenos de shampoo, Vanart de huevo por supuesto, sintiera uno el agua hirviendo o helada, por la maldad de alguien que esperaba que uno atravesara, en cueros y corriendo, la cortina de plástico verde para ser comidilla pública.
Igualmente frustrantes fueron las planchas ahorradoras de agua, que instalaron años después. Con el peso de niña se libraba apenas un mísero chisguete. La solución hubiera sido subirnos dos o tres amigas juntas a la plancha, pero ni por error hubiéramos permitido vernos en total desnudez. ¡Resultaba inaceptable!
El baño de mujeres era símbolo de status. La inclusión de género.
La ventaja de ser maleta
Inauguraron el boliche y, para la mayoría, era una de las mayores diversiones. Yo era de las novatas que por ser incapaz de lanzar un tiro recto y con fuerza, llegaba a tener líneas completas de ceros porque todas mis bolas se iban al canal.
Lo que más me divertía era ver a quienes enloquecían “al colgado”. ¿Quién era el colgado? Tendrán que entender, jóvenes lectores, que el boliche no era automático, sino una auténtica versión del de Los Picapiedras. Funcionaba a fuerza de un hombrecito que, colgado detrás de los pinos, contaba y eliminaba los bolos caídos en el primer turno y, tras el segundo, volvía a poner de pie los diez cilindros en forma de botella, creando nuevamente el triángulo estratégico.
Cuando venía el tiro, se elevaba doblando los brazos en una barra, como si practicara físico culturismo, recogiendo además sus piernas para evitar golpes secos. Era divertidísimo escuchar sus historias de enfado porque lo tomaban por sorpresa, porque no tenía tiempo ni de ir al baño, o porque algunos revoltosos le tiraban tres bolas casi a la vez, una tras otra, como si él fuera un pino más a tumbar. Decía que le convenían las principiantes como yo: “Eres una completa Samsonite, es decir una maleta. Vente cuando quieras, a ti no te cobro la línea. Con gente como tú, es un lujo mi chamba”. ¡Vaya galantería!
El Muro Curvo
Uno de los sitios más atractivos del Dépor era el Muro Curvo, un alto muro formado de bloques de recinto que abrazaba una zona ajardinada entre la tiendita y las canchas de squash. Como remate tenía una pequeña barda, frente a la alberca, que muchos llamaban “el nalgodromo”: el sitio donde las parejitas se sentaban a abrazarse papando moscas y las chavas a ligar. Ahí los enamorados se declaraban su amor o cortaban con o sin besito de por medio. Ahí estaba la chaviza, la pura vida.
En ese memorable espacio de reunión se llevaban a cabo conciertos, bailables, fiestas y concursos como las inolvidables competencias de fisicoculturistas que, depilados y embadurnados en aceite como de coche, presumían músculos inimaginables. Bastaría hacer un recorrido por las fotos del Archivo Histórico para ver cuántas memorias se acumulan en ese sitio inolvidable.
Cuando hace apenas unos años, el Muro se derrumbó para crear la alberca techada y el actual gimnasio, bello y útil, hubo lágrimas de nostalgia, inclusive de algunos que, por intereses cuestionables, se opusieron públicamente a que se derrumbara la obra del arquitecto ruso Vladimir Kaspé.
En mi mente, el Muro Curvo aún existe. Cuando cierro mis ojos lo evoco. Ahí estoy comiendo tortas con mi abuela Sara (qepd), disfrazada de león rodeada de mis janijim de Gurim o cantando con Alberto Lozano: “El mundo es una bola de agua y tierra… y somos como polvito, chiquitos como la arena”.
Las tnuot y la política
Como janijá de Macabi duré poco, a mi hermano mayor se lo agarraban de bajada y a mí me tocaban las burlas de refilón. Por eso, berreé hasta que me sacaron. Sin embargo, años después, llegué a madrijá. A los 13 años, mi mamá me incitó a responsabilizarme de niños y, como aún no tenía suficiente edad para ese rol en las filas de Macabi, me acerqué a Gurim, recién formado y enfocado a niños de cinco y seis años. Caí como anillo al dedo porque ya había pequeñitos inscritos y, casi al siguiente día, me asignaron una kvutzá.
Éramos sólo tres madrijot –Jacky, Annie y yo– que gozosas y responsables nos pusimos la camiseta naranja con un coqueto león. Recuerdo especialmente a dos de mis niños, Menny y Sarita, que se hicieron novios y se dieron un besote escondidos en el Moadón, entonces un reinaugurado espacio para conciertos de adolescentes, forrado con cartones de huevo pintados de negro.
No obstante mi corta edad, muy pronto me invitaron a participar en Alumá, un seminario para los madrijim de todas las tnuot que se llevaba a cabo en el Dépor. Aprendí, crecí, conocí un mundo de gente y desempolvé mi carácter. Gracias a esta formación, me integré a Macabi como madrijá de niñas de ocho años. Adoraba mi posición, me sentía grande y me preocupaba por ser consejera y amiga entrañable de aquellas niñas con las que aún mantengo un vínculo amoroso.
Tres retratos vienen a mi mente cuando pienso en aquellos años. El primero. Por atavismo cultural, mis papás no me dejaron integrarme del todo a Macabi. Nunca pude ir a los campamentos de madrijim y eso fue una carga, un lastre de exclusión que me pesó.
Dos. Mi fallida participación en el Festival de Danzas y Cantos de Israel. Carlos Halpert, el gran coreógrafo, creador de Anajnu Veatem, iniciaba entonces aquella fiesta que, con los años, se convertiría en el esperado Festival Aviv, sinergia colectiva que integra a la comunidad judía casi en su totalidad. A los madrijim de Macabi, Carlos mismo nos puso nuestro baile. El festival, entonces de un día, iba a ser un domingo. El sábado anterior, después de dejar a los niños en el camión, nos citó al último ensayo. Ahí mismo nos entregó el vestuario: un vestido naranja con flecos dorados y azules.
Apenas habían pasado dos o tres acordes de la Horah –me sentía soñada haciendo la ronda descalza, de la mano de mis compañeros, orgullosamente integrada y haciendo volar los flecos de mi vestido– cuando Carlos comenzó a gritar desaforado: “Silvia, Silvia: ¡Fuera! Te me largas para siempre. Siempre estás dos pasos atrás. Eres torpe como un elefante, no quiero volverte a ver”.
Fue la primera expulsión de mi vida. Se me escurrían las lágrimas y, por supuesto, me fui. Nunca más pisé un escenario como bailarina. Lo curioso es que la vida da vueltas: yo escribí el homenaje a Carlos, años después de su muerte, para el festejo de treinta años de Anajnu Veatem que se llevó a cabo en Bellas Artes. Era un genio, un genio loco al que admiré y perdoné.
Tercer recuerdo. Era 1976, el presidente Luis Echeverría tuvo a bien votar por México en la ONU y afirmar que sionismo se equiparaba a racismo. Era un escándalo y una afrenta, sobre todo porque Echeverría se decía amigo de la comunidad y acababa de viajar a Israel. Pesó más en su consciencia su voluntad de ganarse el voto del mundo árabe para convertirse en Secretario General de la ONU, puesto al que aspiraba al dejar la presidencia, que el sentido ético. Al final, como sabemos, se quedó sin las dos tortas.
Los madrijim de Macabi queríamos tomar postura, exigíamos que el CDI dejara su carácter apolítico y levantara la voz. Como los directivos y la gerencia se negaron siquiera a escucharnos – porque ellos bien entendían el implacable autoritarismo de Estado–, Marc, el Rosh Macabi, nos conminó a los madrijim a marcharnos de la institución. Avisamos a los padres de los niños y nos fuimos, buscaríamos otra sede.
Dos juntas o tres fuera de las instalaciones del CDI marcaron una época. Pronto nos daríamos cuenta, sin embargo, que sin el Dépor no teníamos futuro. Macabi, movimiento sionista, era parte inexorable de la institución, un sitio seguro para resguardar a los niños, gozar de la confianza de los padres y proyectarnos como tnuá al futuro.
Los primeros artículos
No sabía que iba a ser periodista, quería estudiar biología, arte y psicología. Sin embargo, cuando aún estaba en prepa, aterricé en el Comité de Prensa del CDI. ¿Cómo llegué? No lo sé. Me gustaban los medios, admiraba a los periodistas, me resultaba atractivo el periodismo vigoroso, eco que multiplica la voz.
Casi todos me doblaban la edad, salvo Thelma –reportera como yo– y Susy Toiber, mi amiga desde entonces, que ya era la profesional directora del Comité. Junto con Simón Blachman, el presidente, todos las tardes de jueves, de las siete hasta terminar pasada la medianoche, nos reuníamos para medir los golpes de cada artículo, corregir redacción e imprecisiones, trazar a mano en hojas largas la diagramación y dejar listo el periódico que, como es habitual, se imprimiría el viernes de volada, a fin de llegar a manos de los lectores el sábado a primera hora.
Yo, además, cubría la galería y las visitas especiales. Fueron un par de años de entrevistas, crecimiento y gozo que, sin darme cuenta, marcarían mi vocación a futuro, mi carrera como periodista. El periódico del CDI fue el inicio.
Años después, el Dépor sería mi casa en la que publicaría, de nueva cuenta, mis mejores reportajes de Reforma, sobre todo aquellos alusivos a la comunidad o a Israel. El primero fue la larga entrevista a Shimon Peres, rompiendo paradigmas porque, antes de ello, en el CDInforma, no se hablaba de política y no había costumbre siquiera de mencionar la palabra “palestino”. También, como suplemento, publicaron “Yo sobreviví al tsunami”, con el que gané el Premio Nacional de Periodismo en 2005.
Especialmente importante para mí, fue el espaldarazo que recibí de los directivos del CDI cuando aceptaron publicar en CDInforma mi controvertida crónica “La mercadotecnia de la Teshubá”, que había ya circulado ampliamente por internet entre los miembros de la comunidad. Las autoridades del Dépor supieron que recibí cientos de respuestas, casi todas favorables, pero un par de ellas fueron amenazas vergonzosas contra mi integridad. Por eso, dejando de lado su carácter apolítico, asumieron conmigo un “ya basta” ante el fundamentalismo rampante.
King Kong y Sherlock Holmes
Era una tradición que los jóvenes nos reuniéramos terminando Yom Kipur en las instalaciones del Dépor. Ahí se llevaba a cabo el tradicional “Baile de Kipur”, organizado por la Juventud Maguén David, un convivio de jóvenes de todas las comunidades donde muchos encontraban pareja.
En 1978, siendo una adolescente de 17 años, quería como muchos “cambiar al mundo”. Me chocaban la prepotencia y los excesos, y quise actuar en lugar de sólo renegar. Vi un artículo invitando a formar una planilla de la Juventud Maguén David, llamé a decenas de jóvenes que ni conocía para invitarlos a unirse al grupo, imaginando ilusamente que así podría modificar valores de raíz. Formamos la Planilla Azul para intentar ser electos en el Baile de Kipur, donde se votaba por el liderazgo juvenil comunitario. Casi nunca había contendiente, pero nosotros sí lo tuvimos: la Planilla Arcoíris, un grupo insignificante y sin voz que, luego sabríamos, se creó para intentar darnos batalla porque, por desconocidos y por tener liderazgo femenino, generamos desconfianza.
En el baile destacamos por hacer un ruido ensordecedor. Todo estaba pintado de azul, parecíamos monopolio sin adversario. Si la votación era justa, como suponíamos que sería, no habría duda: ganaríamos. Repartimos volantes, teníamos porra, banderines y batucada. Moy, quien llegaría a ser mi esposo, se puso un traje de orangután azul que rentamos y así pasó el baile, enmascarado, empapado bajo aquel peluche gigantesco que lo hacía sudar como si se hubiera metido en una regadera.
Para hacer breve un cuento largo, nos hicieron trampa. A diferencia de otros bailes donde a las dos o tres de la mañana anunciaban a la planilla ganadora, pasaron las horas sin que la mesa anterior se pronunciara. Se les “cayó el sistema”. Casi al amanecer dijeron que habíamos perdido. Para entonces yo ya estaba en mi cama y me resultó absurdo, imposible de creer.
Con astucia que hubieran envidiado los del “voto por voto”, mi amiga Liz y yo nos vestimos en un santiamén y llegamos al Salón Mural a buscar la caja de los sufragios. ¡Increíble, la encontramos! Estaba entre los despojos que barría el personal de limpieza. Ahí estaba la evidencia irrefutable, todos los votos que decían “Arcoíris” fueron escritos por la misma mano y caligrafiados con la misma pluma.
La siguiente página ya es historia. Con humildad, a pesar de la afrenta comprobada, aceptamos compartir con los de Arcoíris el liderazgo juvenil comunitario. Se trataba de sumar, no de restar. Al final, no obstante el esfuerzo para organizar actividades y encuentros, debo reconocer que no cambiamos al mundo. Lo que sí cambió fue mi historia personal. Moy y yo nos enamoramos e hicimos patria con tres hijos a quienes adoramos y tratamos de educar con valores, sentido crítico y honestidad. Hoy, además, ya somos abuelos. A veces, en familia, recordamos aquel episodio en el Dépor en el que Moy fue King Kong, y yo, Sherlock Holmes.
CDI: una comunidad
No me cansaré de repetirlo: el Dépor, el maravilloso Centro Deportivo Israelita fue y es un espacio determinante en mi formación y desarrollo. No sólo en el mío, en el de toda la Comunidad. Sus fundadores tuvieron visión, empuje y altas miras, y quienes disfrutamos el Dépor siendo niños, luego tuvimos la oportunidad de repetir la historia: criar a nuestros pequeños en sus jardines.
Columpié a mis hijos en sus juegos infantiles, los llevé a la Guardería, los bañé en las oscuras instalaciones para niños con excusaditos y regaderas minúsculas –arriba de Lynis–, los inscribí en Gimnasia de Bebés y, luego, en Iniciación Deportiva. Les aplaudí en las interescolares y en los torneos sabatinos de futbol. Les conté cuentos en la Biblioteca, festejé cumpleaños en Tepoz, los vi disfrutar de campamentos de verano y los inscribí en todas las clases vespertinas imaginables: trabajos manuales, ajedrez, básket, futbol, ballet, gimnasia, judo… Les eché porras cuando bailaron entusiastas en “el Aviv” y, como muchas mamás, y familias completas, nuevamente hice el Dépor mío.
El CDI nos ha permitido ser uno, sumar diferencias que se amalgaman a partir del deporte, la cultura, el arte, la danza, los encuentros sociales y las fiestas. Ha sido un crisol de unión, un lenguaje compartido que nos multiplica, nos dignifica y proyecta al futuro lejos de extremismos o fanatismos perniciosos.
Nuestro querido Dépor es y ha sido el sitio para sembrar amistades y amores, para coincidir, para refrendarnos como lo que somos: una sola comunidad judía en México. Somos hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes que llegaron a México desde diferentes rincones del mundo y el CDI ha fungido, a lo largo de décadas, como “Comunidad”, el espacio que nos une.
¡Felices 60 años, querido Dépor! Deseo que en tus jardines se reconozca mi descendencia. Espero que te sigas reinventando para que los jóvenes de hoy multipliquen la autoridad que te corresponde. Añoro tu centralidad. Por eso grito a los cuatro vientos: ¡Que cumplas hasta 120 siglos de liderazgo y unión!
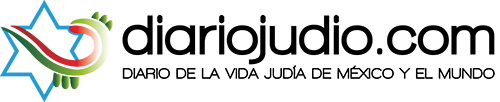
Artículos Relacionados: