Regresar a casa de los padres es volver al origen. Esta vez no hubo necesidad de timbrar, nadie habría acudido al llamado. Yo tenía las llaves, las encontré en las pertenencias de mi papá después de que murió y dejó su llavero a la deriva. De la argolla colgaban varias posibilidades; tuve que averiguar cuál abría la reja exterior, luego la puerta principal, y así seguí hasta emparejar cada una con su cerradura. Hace un año mis padres habían migrado a una residencia para adultos mayores. Su casa quedó cerrada, intacta, en otra ciudad. No la visitamos por casi un año.
Hurgar las pertenencias de los difuntos impone respeto. Uno tiene la ingrata tarea de decidir qué conservar, qué destruir, regalar, vender o tirar.
En el despacho de mi padre aguardaba el librero que marcó etapas de mi vida. Rejuvenecí diez años al leer una dedicatoria en un libro que le regalé a mi viejo en el 2013. En esos entrepaños conocí apellidos ilustres: Verne, Asimov, Borges, Vargas Llosa y otros. En un cajón topé con fotografías. Me reconocí de treinta años, con mi primer hijo en brazos. De una pared descolgué mi título universitario; apenas pasaba los veinte años. Con vigor adolescente descubrí una caja metálica con pertenencias de mi madre; había diapositivas dentro de un rudimentario dispositivo monocular. Al mirar a contraluz me vi de diez años, posando sobre un camellón de La Condesa. Recordé que en el Parque México corría cuando iba al jardín de niños. Mi viaje al pasado entre retratos sepia me llevó de vuelta a los brazos de mi mamá. Finalmente, debajo de un legajo de correspondencia envejecida, hallé mi carnet de vacunación y una imagen de mis padres cuando eran novios: ella con un vestido claro; él con su uniforme del Colegio Militar. Tuve la certeza de que entonces yo no existía.
Días después uno de mis hermanos le dio un nuevo sentido a los momentos que pasamos en la casa vaciada. Me envió un video donde una persona se cuestiona si hemos pensado que en cien años estaremos muertos, que algún extraño vivirá en la casa que hoy habitamos, que nuestras pertenencias serán destruidas o regaladas, incluyendo aquellas que atesoramos; que muchos descendientes no recordarán nuestro nombre de la misma forma que nosotros no recordamos a todos nuestros antepasados; que nos desvaneceremos en el tiempo. Si fuéramos conscientes de ello entenderíamos lo inútil que es acumular objetos que no nos llevaremos.
Destruí estados de cuenta y documentos que mis padres archivaron por décadas. Agendas con números telefónicos ahora inexistentes, licencias de manejar de diferentes épocas, los primeros dientes de leche. En esta aventura arqueológica aparecieron varias llaves sin identificar, sé que nunca conoceré su picaporte.
Regresé a mi casa cargado de reflexiones. En uno de mis cajones encontré un par de llaves de las que no recuerdo qué abren. Obedecí mi impulso y ansioso las arrojé a la basura. Entendí que debemos evitar la pena a nuestros hijos, ese dolor que deben sentir cuando ven que las llaves quedan huérfanas.
@eduardo_caccia
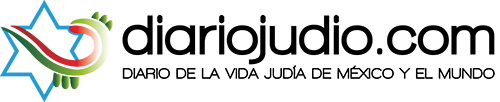

Artículos Relacionados: